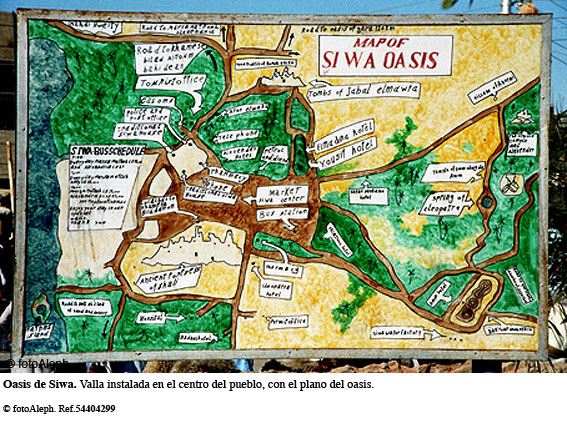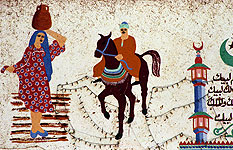Este
paraíso perdido y olvidado que es el oasis de Siwa tuvo sus
momentos de protagonismo en la Historia.
Si bien los vestigios más antiguos que han
detectado los arqueólogos corresponden a asentamientos
neolíticos del X milenio a C, de antes de la
desertización del Sahara, Siwa empezó a ser conocido,
bajo el nombre de Sekht-am
('Tierra de Palmeras'), cuando entró
dentro de la órbita cultural del Egipto de los faraones, durante
la época saíta (Dinastía XXVI, 664-525 a C), cuyos
soberanos habían trasladado la capital a Sais, una ciudad en el
Delta. También los pobladores griegos de Cirene, en la actual
Libia, habían tomado contacto por la misma época con el
oasis.
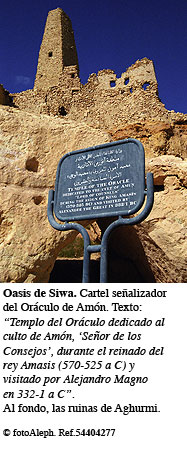 Cuando Cambises II, hijo y sucesor de Ciro el
Grande,
invadió Egipto en 525 a C, continuando la expansión del
Imperio Persa fundado por su padre, y sustituyendo a la dinastía
saíta en el gobierno del país, ya era famoso en el mundo
mediterráneo un oráculo que tenía su sede en este
remoto oasis de 'la Libia'. Era el Oráculo de Amón, dios
originario de Tebas, supremo entre los dioses, que ya por entonces los
griegos –que tenían una colonia en el Delta (Naucratis) e
intensas relaciones comerciales y culturales con los egipcios– lo
habían asimilado con Zeus, el dios supremo de los helenos. Cuando Cambises II, hijo y sucesor de Ciro el
Grande,
invadió Egipto en 525 a C, continuando la expansión del
Imperio Persa fundado por su padre, y sustituyendo a la dinastía
saíta en el gobierno del país, ya era famoso en el mundo
mediterráneo un oráculo que tenía su sede en este
remoto oasis de 'la Libia'. Era el Oráculo de Amón, dios
originario de Tebas, supremo entre los dioses, que ya por entonces los
griegos –que tenían una colonia en el Delta (Naucratis) e
intensas relaciones comerciales y culturales con los egipcios– lo
habían asimilado con Zeus, el dios supremo de los helenos.
"(...) el
oráculo de Amón, este
oráculo también es de Zeus." (Herodoto, II, 55)
Este oráculo (foto62)
fue consultado por personajes tan
relevantes en el mundo griego como Pitágoras y Píndaro,
que lo popularizó en sus escritos.
El oráculo dio por extensión nombre a todo
el oasis ('oasis de Amón') y a sus habitantes: los 'amonios'.
Incluso la palabra 'amoníaco' tiene aquí su origen
etimológico: del latín ammoniacus
y del griego ammoniakón,
que
viene a significar 'del oasis de Amón, en
Libia', y se aplicaba a una gomorresina de olor desagradable
extraída con fines medicinales de la cañaheja, una planta
umbelífera norteafricana.
No conviene desdeñar la influencia que los
oráculos ejercían en la política de la
época. Por sus bocas hablaban los dioses a los hombres. Los
dirigentes acudían a ellos a consultarlos antes de tomar
decisiones importantes, fuera efectuar una expedición, una
alianza o una guerra. El haber malinterpretado el ambiguo vaticinio del
oráculo de Delfos ("Si emprendes una
guerra contra los persas,
destruirás un gran imperio") le costó al rey Creso
de
Lidia perder su propio imperio, que cayó bajo el poder persa.
Sucedió que el oráculo de Zeus-Amón
proclamó un dictamen desfavorable contra la invasión de
Egipto por los persas. Pronosticó que su dominio sería
efímero y animó a los habitantes de Siwa a oponerles
resistencia. Cambises, irritado, planeó enviar a Siwa una parte
escogida de sus tropas en una expedición de castigo contra los
amonios.
"Cuando en su marcha
llegó a Tebas, (Cambises)
escogió del ejército unos cincuenta mil hombres, les
encargó que redujeran a esclavitud a los ammonios y prendieran
fuego al oráculo de Zeus" (Herodoto, III, 25).
Pero la expedición acabó en desastre. Los
persas no habían contado con las inclemencias del desierto.
"Las tropas
destacadas para la campaña contra los
ammonios partieron de Tebas y marcharon con sus guías; consta
que llegaron hasta la ciudad de Oasis (se refiere al oasis de
Kharga),
distante de Tebas siete jornadas de camino a través del arenal;
esta región se llama en lengua griega Isla de los
Bienaventurados. Hasta este paraje es fama que llegó el
ejército; pero desde aquí, como no sean los mismos
ammonios o quienes de ellos lo oyeron, ningún otro lo sabe; pues
ni llegó a los ammonios ni regresó. Los mismos ammonios
cuentan lo que sigue: una vez partidos de esa ciudad de Oasis avanzaban
contra su país en el arenal; y al llegar a medio camino,
más o menos, entre su tierra y Oasis, mientras tomaban el
desayuno, sopló un viento Sur, fuerte y repentino, que,
arrastrando remolinos de arena, los sepultó, y de ese modo
desaparecieron. Así cuentan los ammonios que pasó con
este ejército." (Herodoto, II, 26).
El recuerdo de esa malhadada expedición al oasis de
Siwa, datada en 524 a C, que nunca llegó a su destino ni
jamás volvió, sepultados vivos los soldados por una
tormenta de arena –sea esto historia o leyenda–, se grabó en la
imaginación de las gentes. (Incluso hoy día se pueden ver
en Siwa carteles de una agencia de viajes que anuncian, nada menos:
'Excursión por el desierto a la busca del ejército de
Cambises enterrado bajo las dunas').
Indice de
textos
Alejandro Magno estuvo
aquí
Casi dos siglos
más tarde, en 331 a C, Alejandro Magno cabalgaba con su
ejército y guías hacia el Oasis de Siwa por la ruta que
desde la actual Marsa Matruh se adentra hacia el sur en el Desierto
Líbico. Tras la conquista de Tiro y Gaza, Alejandro había
entrado triunfante en Egipto, donde, como enemigo de los persas, fue
bien recibido por los nativos, entonces bajo el yugo de la segunda
dominación persa (343-332 a C). Visitó la ciudad sagrada
de Heliopolis y la antigua capital de Menfis, donde ofreció a
los dioses los sacrificios pertinentes. Frente a la isla de Pharos
fundó Alejandría.
Y entonces, con vistas a consolidar su
poder, decidió consultar el oráculo de Zeus-Amón
en el lejano oasis de Siwa. El relato de esa travesía por el
desierto ha sido transmitido por varios autores clásicos, entre
ellos Estrabón y Plutarco, aunque la fuente que se considera
más fiable es la de Flavio Arriano, historiador y
filósofo griego (92-175 d C), que en su Anabasis de Alejandro
cuenta lo siguiente:
"(...) Alejandro
fue
poseído por el ardiente deseo
de visitar Ammon, en Libia, en parte con el fin de consultar al dios,
porque se decía que el Oráculo de Amón era exacto
en sus informaciones, y porque se decía que Perseo y
Hércules lo habían consultado, el primero cuando fue
enviado por Polidectes contra la Gorgona, el segundo cuando
visitó a Anteo en Libia y a Busiris en Egipto. También en
parte impulsaba a Alejandro el deseo de emular a Perseo y a
Hércules, pues se declaraba descendiente de ambos. Dedujo
también que su linaje se remontaba a Amón, tal como las
leyendas remontaban el de Perseo y Hércules a Zeus. Por lo tanto
hizo una expedición a Amón con el propósito de
conocer con mayor certeza su propio origen, o al menos para decir que
lo había conocido."
Alejandro y sus hombres siguieron el mismo recorrido que,
debido a los condicionamientos geográficos, por fuerza tienen
que seguir también hoy los viajeros con destino a Siwa. Los
fantasmas del recuerdo de la catastrófica expedición de
Cambises debían planear sobre sus mentes. Pero Alejandro estaba
hecho de otra pasta, de la sustancia de los dioses.
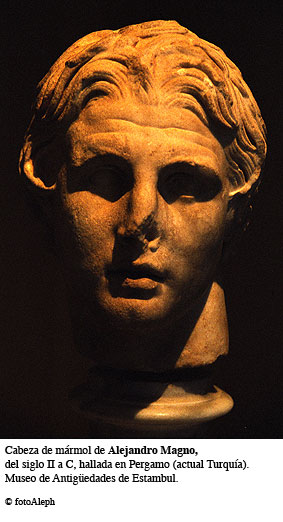 "Según
Aristóbulo, avanzó a lo largo
de la costa hasta Paraetonium por una región que era un
desierto, aunque no falto de agua, a una distancia de unos 1.600
estadios. Entonces torció hacia el interior, donde estaba
localizado el Oráculo de Amón. El camino es desierto, y
la mayor parte de él es arena, desprovisto de agua. Pero cayeron
copiosas lluvias para Alejandro, cosa que fue atribuída al
influjo de la divinidad; como también el siguiente suceso. Cada
vez que en esa región sopla un viento sur, amontona arena a lo
largo y ancho de la ruta, haciendo invisible el trazado del camino, de
forma que es imposible discernir qué dirección tomar en
la arena, como si uno estuviera en el mar; pues no hay mojones en el
camino, ni montañas por ningún lugar, ni árboles,
ni colinas estables que permanezcan erectas, por lo cual los viajeros
deben ser capaces de intuir el trayecto correcto, como hacen los
marinos con las estrellas. En consecuencia, el ejército de
Alejandro se extravió, pues hasta los guías dudaban de la
dirección a seguir. Ptolomeo, hijo de Lagus, dice que dos
serpientes iban delante del ejército, profiriendo voces, y
Alejandro ordenó a los guías seguirlas, confiando en el
divino portento. Dice también que éstas les mostraron el
camino del oráculo y el de la vuelta. Pero Aristóbulo,
cuyas informaciones son admitidas generalmente como correctas, dice que
dos cuervos volaban delante del ejército, y que hicieron de
guías de Alejandro. Puedo afirmar con seguridad que alguna
asistencia divina le fue ofrecida, ya que la probabilidad
también coincide con la suposición; pero las
discrepancias en los relatos de los distintos narradores han privado a
la historia de certidumbre." "Según
Aristóbulo, avanzó a lo largo
de la costa hasta Paraetonium por una región que era un
desierto, aunque no falto de agua, a una distancia de unos 1.600
estadios. Entonces torció hacia el interior, donde estaba
localizado el Oráculo de Amón. El camino es desierto, y
la mayor parte de él es arena, desprovisto de agua. Pero cayeron
copiosas lluvias para Alejandro, cosa que fue atribuída al
influjo de la divinidad; como también el siguiente suceso. Cada
vez que en esa región sopla un viento sur, amontona arena a lo
largo y ancho de la ruta, haciendo invisible el trazado del camino, de
forma que es imposible discernir qué dirección tomar en
la arena, como si uno estuviera en el mar; pues no hay mojones en el
camino, ni montañas por ningún lugar, ni árboles,
ni colinas estables que permanezcan erectas, por lo cual los viajeros
deben ser capaces de intuir el trayecto correcto, como hacen los
marinos con las estrellas. En consecuencia, el ejército de
Alejandro se extravió, pues hasta los guías dudaban de la
dirección a seguir. Ptolomeo, hijo de Lagus, dice que dos
serpientes iban delante del ejército, profiriendo voces, y
Alejandro ordenó a los guías seguirlas, confiando en el
divino portento. Dice también que éstas les mostraron el
camino del oráculo y el de la vuelta. Pero Aristóbulo,
cuyas informaciones son admitidas generalmente como correctas, dice que
dos cuervos volaban delante del ejército, y que hicieron de
guías de Alejandro. Puedo afirmar con seguridad que alguna
asistencia divina le fue ofrecida, ya que la probabilidad
también coincide con la suposición; pero las
discrepancias en los relatos de los distintos narradores han privado a
la historia de certidumbre."
La descripción que hace Arriano del oasis de Siwa
–al igual que sucede con la precedente descripción del desierto–
se podría aplicar, sin cambiar una coma, al oasis de hoy:
"El lugar donde
está emplazado el templo de
Amón está enteramente rodeado de un desierto de arenas
que se extienden en la lejanía, que está desprovisto de
agua. Un punto fértil, de pequeña superficie, en medio de
este desierto; pues donde alcanza su máxima extensión
tiene sólo cuarenta estadios de anchura. Esta lleno de
árboles cultivados, olivos y palmeras; y es el único
lugar en aquellos parajes que se refresca con el rocío."
Arriano habla también de los manantiales de aguas
termales que abundan en el oasis (foto65).
Y de los yacimientos de sal
cristalizada que emergen con la evaporación de los lagos salados
de aguas poco profundas de los alrededores (foto58).
"Una fuente surge
también allí, muy distinta
a todas las demás fuentes que salen de la tierra. Pues al
mediodía el agua está fría para el gusto, y
todavía más para el tacto, tan fría como puede ser
el frío. Pero cuando el sol se ha metido por el oeste, se hace
más caliente, y desde el ocaso sigue aumentando su calor hasta
medianoche, cuando alcanza su punto más caliente. Después
de la medianoche se va haciendo gradualmente más fría; al
amanecer ya está fría; pero al mediodía alcanza el
punto más frío. Todos los días experimenta estos
cambios alternos con regularidad. En este lugar se consigue
también, cavando, sal natural, y algunos de los sacerdotes de
Amón transportan grandes cantidades a Egipto. Pues siempre que
van a Egipto la meten en pequeñas cajas de palma trenzada, y la
llevan como presente al rey, o a algún otro hombre importante.
Los bloques de esta sal son grandes, algunos de más de tres
dedos de largo; y es clara como el cristal. Los egipcios y otros que
son respetuosos con la divinidad usan esta sal en los sacrificios, ya
que es más pura que la que se extrae del mar."
Poco más añade Arriano sobre la breve
estancia del macedonio en Siwa, y cuida de dejar en el misterio lo que
el oráculo le dijo, para enterarnos de lo cual habremos de
consultar otras fuentes.
"Alejandro se
quedó maravillado del lugar, y
consultó el oráculo del dios. Habiendo oído lo que
era agradable para sus deseos, como dijo él mismo,
emprendió el viaje de regreso a Egipto por la misma ruta,
según el relato de Aristóbulo; pero según el de
Ptolomeo, hijo de Lagus, tomó otro camino, que conducía
derecho a Menfis." (Flavio Arriano, Anabasis de Alejandro).
Antes de Arriano, el historiador y ensayista griego
Plutarco (hacia 46-120 d C), en sus Vidas
paralelas de Alejandro y
Julio César, había escrito una biografía de
Alejandro, con un enfoque más psicológico que
histórico, donde relata una versión muy parecida de su
accidentada travesía a Siwa, y aporta algo más de
información sobre el augurio del oráculo.
"(...) y
emprendió viaje al templo de Amón.
Era este viaje largo, y además de serle inseparables otras
muchas incomodidades ofrecía dos peligros: el uno, de la falta
de agua en un terreno desierto de muchas jornadas, y el otro, de que
estando de camino soplara un recio ábrego en unos arenales
profundos e interminables, como se dice haber sucedido antes con el
ejército de Cambises, pues levantando un gran montón de
arena, y formando remolinos, fueron envueltos y perecieron cincuenta
mil hombres. Todos discurrían de esta manera; pero era muy
difícil apartar a Alejandro de lo que una vez emprendía,
porque favoreciendo la fortuna sus conatos le afirmaba en su
propósito, y su grandeza de ánimo llevaba su
obstinación nunca vencida a toda especie de negocios,
atropellando en cierta manera no sólo con los enemigos, sino con
los lugares y aun con los temporales.
Los favores que
en los apuros y dificultades de este viaje
recibió del dios le ganaron a éste más confianza
que los oráculos dados después; o, por mejor decir, por
ellos se tuvo después en cierta manera más fe en los
oráculos. Porque, en primer lugar, el rocío del cielo y
las abundantes lluvias que entonces cayeron disiparon el miedo de la
sed; y haciendo desaparecer la sequedad, porque con ellas se
humedeció la arena y quedó apelmazada, dieron al aire las
calidades de más respirable y más puro. En segundo lugar,
como, confundidos los términos por donde se gobernaban los
guías, hubiesen empezado a andar perdidos y errantes por no
saber el camino, unos cuervos que se les aparecieron fueron sus
conductores volando delante, acelerando la marcha cuando los
seguían y parándose y aguardando cuando se retrasaban.
Pero lo maravilloso era, según dice Calístenes, que con
sus voces y graznidos llamaban a los que se perdían por la
noche, trayéndolos a las huellas del camino. Cuando pasado el
desierto llegó a la ciudad, el profeta de Amón le
anunció que le saludaba de parte del dios, como de su padre; a
lo que él le preguntó si se había quedado sin
castigo alguno de los matadores de su padre. Repúsole el profeta
que mirara lo que decía, porque no había tenido un padre
mortal." (Plutarco, Vidas
paralelas. Alejandro, XXVI-XXVII).
El geógrafo e historiador griego Estrabón
(63 a C-19 d C), tras relatar las mismas vicisitudes de la
travesía por el desierto de Alejandro (el extravío, la
tormenta de arena, los cuervos-guías), especifica con más
detalle el contenido del oráculo:
"(El sacerdote-profeta) dijo al rey, expresamente, que era
el hijo de Júpiter. Calístenes añade (...) que los
embajadores llevaron de vuelta a Menfis numerosas respuestas del
oráculo referentes a la descendencia de Alejandro de
Júpiter, y sobre la futura victoria que iba a obtener en Arbela,
la muerte de Darío, y los cambios políticos en
Lacedemonia." (Estrabón. Libro XVII. I, 43).
El sacerdote-profeta del oráculo de
Zeus-Amón confirma, por tanto, la ascendencia divina de
Alejandro. Le declara hijo de Zeus (para los romanos Júpiter),
que es lo mismo que decir hijo de Amón. La cuestión no
era baladí en el antiguo Egipto, pues el representante de la
divinidad en la Tierra, el hijo del dios supremo, no era otro que el
faraón. Implícitamente el profeta está llamando
soberano de Egipto a Alejandro, y es plausible deducir que tal augurio
contribuyera a la subsiguiente proclamación de Alejandro como
faraón. El nombre de Alejandro aparecerá en
jeroglífico en los cartuchos reales (así en Luxor y
Karnak), y más tarde en Babilonia su retrato será
representado en las monedas ataviado de una corona con dos cuernos de
carnero. En Mesopotamia, la tiara con cuernos era atributo de la
divinidad. En Egipto esos cuernos curvados en espiral simbolizaban a
Amón, el dios con cabeza de carnero.
Los designios del augur de Siwa fueron favorables a las
ambiciones de Alejandro, que, tras dejar organizado con buen
número de gobernadores y guarniciones el control del valle del
Nilo, abandonó el país para proseguir su campaña
contra el imperio persa, llegando en su empeño hasta la India.
En su conquista de Asia, Alejandro invocaría constantemente su
condición de hijo de Amón, atribuyendo sus éxitos
bélicos al favor y protección de esta divinidad egipcia,
a la que ofrecía solemnes sacrificios tras cada victoria.
Uno de los generales que acompañaron a Alejandro en
su aventura era Ptolomeo, hijo de Lagus; a los pocos años de la
muerte de Alejandro (323 a C), el efímero imperio forjado por el
macedonio estalló en pedazos, y varios de sus oficiales, los
llamados Sucesores, guerrearon entre sí y terminaron por
repartirse la soberanía sobre los distintos territorios.
Ptolomeo se apoderó de Egipto, lo declaró independiente,
y asumió el poder primero como sátrapa y luego como nuevo
faraón, fundando la dinastía Ptolemaica (o
Lágida), que iba a durar 300 gloriosos años. Se dice que
Ptolomeo ordenó trasladar el cadáver de Alejandro
–obedeciendo sus supuestas últimas voluntades– a Egipto, para
organizar sus funerales y entierro.
"En Babilonia (ciudad en que murió Alejandro),
los egipcios lo embalsamaron para la posteridad, y mientras los
oficiales se preguntaban quién buscaría su amistad,
hicieron correr la voz de que el deseo del moribundo había sido
ser enterrado en Siwa, convenientemente lejos de todos sus rivales.
(...)
La
posesión del cadáver de Alejandro era un símbolo
excepcional de prestigio (...); se habló de celebrar un funeral
en Siwa para mantener tranquilos a los soldados, y, durante un par de
años, los ingenieros estuvieron ocupados con los intrincados
planos del carro fúnebre. (...)
Cuando el
conjunto estuvo preparado, Pérdicas, su guardián, se
hallaba luchando con los nativos de Capadocia, la única brecha
en el Imperio occidental de Alejandro; así pues, estaba fuera de
juego, y mientras tanto Ptolomeo, nuevo sátrapa de Egipto, se
había hecho amigo del oficial que estaba a mando del cortejo.
Macedonia no fue consultada; el carro partió en secreto hacia
Egipto, y Ptolomeo acudió allí para encontrarse con el
botín que justificaría su independencia. Se
adelantó a los rivales que no habían hablado con el
suficiente entusiasmo de Siwa y, en lugar de enviar el ataúd al
desierto, lo expuso primero en Menfis y después, finalmente, en
Alejandría, donde todavía pudo ser visto por el joven
Augusto cuando visitó Egipto trescientos años más
tarde. Desde entonces el féretro nunca volvió a verse. A
pesar de los intermitentes rumores, la actual Alejandría no ha
revelado el lugar en el que se encuentran los restos de su fundador;
probablemente fue Caracalla quien visitó por última vez
el cadáver y éste fue destruido durante los disturbios
que padeció la ciudad a finales del siglo III d C."
(Robin Lane Fox, Alejandro
Magno, conquistador del mundo)
Indice de
textos
|


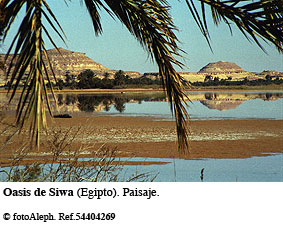 No le faltaba razón a Herodoto cuando
escribió que Egipto es un don del Nilo. Pero no es menos cierto
que ni todo el Nilo es Egipto, ni todo Egipto es el Nilo. Porque
además del río con su delta –donde se concentra la
inmensa mayoría de la población egipcia– están
también, allá lejos, escondidos entre las dunas, aislados
del resto del país y del mundo, los oasis.
No le faltaba razón a Herodoto cuando
escribió que Egipto es un don del Nilo. Pero no es menos cierto
que ni todo el Nilo es Egipto, ni todo Egipto es el Nilo. Porque
además del río con su delta –donde se concentra la
inmensa mayoría de la población egipcia– están
también, allá lejos, escondidos entre las dunas, aislados
del resto del país y del mundo, los oasis. acabar la jornada de
trabajo.
acabar la jornada de
trabajo. 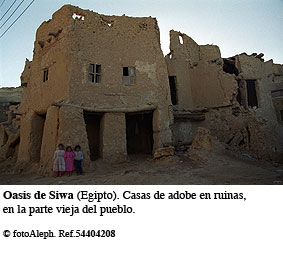 Las palmeras datileras son plantas dioicas;
es decir, se
dividen en machos y hembras. Una palmera-macho puede fecundar con su
polen hasta cincuenta palmeras-hembra, de ahí que en los
palmerales el porcentaje de datileras femeninas sea muy superior al de
las masculinas. Pero para la polinización de tal cantidad de
palmeras no basta el viento: es necesaria la intervención
humana. Y todos los años, los campesinos encargados de la
fecundación han de trepar hasta lo más alto de las
palmeras para depositar polen en las florescencias de sus penachos.
Utilizan para ello largas escaleras de travesaños de madera,
aunque a menudo trepan a pelo, enrollándose una tela en torno a
la cintura y a la vez al tronco del árbol, a modo de cincha, y
haciendo ágiles movimientos de manos y piernas para impulsarse
hacia arriba. La cosecha de dátiles es en otoño-invierno
y desencadena una gran actividad en todo el oasis con las labores de
recogida, almacenamiento y empaquetado para la venta (
Las palmeras datileras son plantas dioicas;
es decir, se
dividen en machos y hembras. Una palmera-macho puede fecundar con su
polen hasta cincuenta palmeras-hembra, de ahí que en los
palmerales el porcentaje de datileras femeninas sea muy superior al de
las masculinas. Pero para la polinización de tal cantidad de
palmeras no basta el viento: es necesaria la intervención
humana. Y todos los años, los campesinos encargados de la
fecundación han de trepar hasta lo más alto de las
palmeras para depositar polen en las florescencias de sus penachos.
Utilizan para ello largas escaleras de travesaños de madera,
aunque a menudo trepan a pelo, enrollándose una tela en torno a
la cintura y a la vez al tronco del árbol, a modo de cincha, y
haciendo ágiles movimientos de manos y piernas para impulsarse
hacia arriba. La cosecha de dátiles es en otoño-invierno
y desencadena una gran actividad en todo el oasis con las labores de
recogida, almacenamiento y empaquetado para la venta (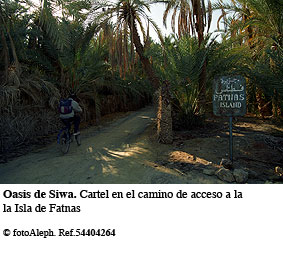 Desde la cima del montículo que corona
el pueblo,
la vista se eleva por encima del cerco de palmeras y llega hasta el
horizonte (
Desde la cima del montículo que corona
el pueblo,
la vista se eleva por encima del cerco de palmeras y llega hasta el
horizonte (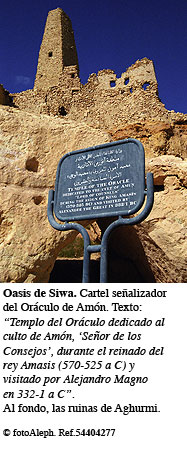 Cuando Cambises II, hijo y sucesor de Ciro el
Grande,
invadió Egipto en 525 a C, continuando la expansión del
Imperio Persa fundado por su padre, y sustituyendo a la dinastía
saíta en el gobierno del país, ya era famoso en el mundo
mediterráneo un oráculo que tenía su sede en este
remoto oasis de 'la Libia'. Era el Oráculo de Amón, dios
originario de Tebas, supremo entre los dioses, que ya por entonces los
griegos –que tenían una colonia en el Delta (Naucratis) e
intensas relaciones comerciales y culturales con los egipcios– lo
habían asimilado con Zeus, el dios supremo de los helenos.
Cuando Cambises II, hijo y sucesor de Ciro el
Grande,
invadió Egipto en 525 a C, continuando la expansión del
Imperio Persa fundado por su padre, y sustituyendo a la dinastía
saíta en el gobierno del país, ya era famoso en el mundo
mediterráneo un oráculo que tenía su sede en este
remoto oasis de 'la Libia'. Era el Oráculo de Amón, dios
originario de Tebas, supremo entre los dioses, que ya por entonces los
griegos –que tenían una colonia en el Delta (Naucratis) e
intensas relaciones comerciales y culturales con los egipcios– lo
habían asimilado con Zeus, el dios supremo de los helenos.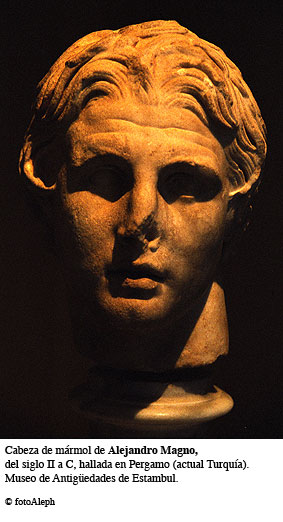
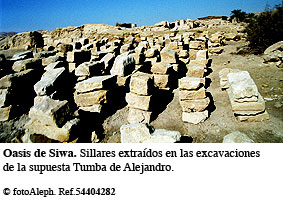 En enero del año 1995 saltó a
los
periódicos de todo el mundo la noticia de que había sido
descubierta la
En enero del año 1995 saltó a
los
periódicos de todo el mundo la noticia de que había sido
descubierta la 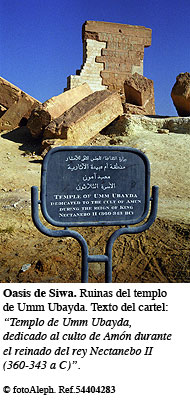 Shali. También aquí el alminar
troncopiramidal de la
mezquita es el único edificio que queda en pie (
Shali. También aquí el alminar
troncopiramidal de la
mezquita es el único edificio que queda en pie ( El muro despliega
tres rangos superpuestos de bajorrelieves, con figuras de dioses y
reyes en procesión sobre un fondo cromado (
El muro despliega
tres rangos superpuestos de bajorrelieves, con figuras de dioses y
reyes en procesión sobre un fondo cromado (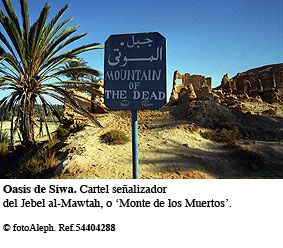 Gracias a su riqueza agrícola, el
oasis de Siwa
gozó todavía de algunos siglos de prosperidad bajo los
romanos y los bizantinos, para ir luego cayendo en el letargo y
prácticamente desaparecer sepultado bajo el polvo de la
Historia.
Gracias a su riqueza agrícola, el
oasis de Siwa
gozó todavía de algunos siglos de prosperidad bajo los
romanos y los bizantinos, para ir luego cayendo en el letargo y
prácticamente desaparecer sepultado bajo el polvo de la
Historia.