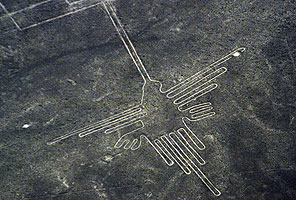Cuzco,
la capital del imperio
La principal
ciudad
de los Andes del Perú es la antigua ciudad de Cuzco, que
antaño fue la capital política y religiosa del imperio
inca, el mayor imperio americano en el momento del descubrimiento del
continente.
Está situada a 3.416 m de altitud, en un
fértil valle aluvial encajonado entre altas montañas y
regado por el Huatanay y otros dos ríos andinos.
Cuzco (también escrito Cusco) significa en
lengua
quechua 'ombligo'. Los primeros vestigios de asentamientos humanos
hallados por la arqueología en el lugar datan del siglo XI, por
lo que se puede aseverar que ésta es la ciudad más
antigua habitada de forma ininterrumpida de todo el continente
americano. Fue en el siglo XV, bajo el reinado del Inca
Pachacútec Yupanqui (1438-71), cuando alcanzó su
máximo esplendor, siendo reconstruida con la monumentalidad
característica de la arquitectura inca, obedeciendo a un trazado
urbano de estructura ortogonal, con las calles cruzándose en
ángulo recto, y edificios de sólidos muros de piedras
sillares de granito o andesita, a veces de aparejo ciclópeo. El
centro de la ciudad quedó reservado a los edificios con
funciones administrativas y religiosas, y estaba rodeado por
áreas claramente delimitadas para la producción
agrícola, artesanal e industrial. La reconstrucción
duró veinte años y en las obras supuestamente se
emplearon 50.000 trabajadores. Los ciudadanos fueron temporalmente
desalojados para que no obstaculizaran la nueva planificación
urbanística.
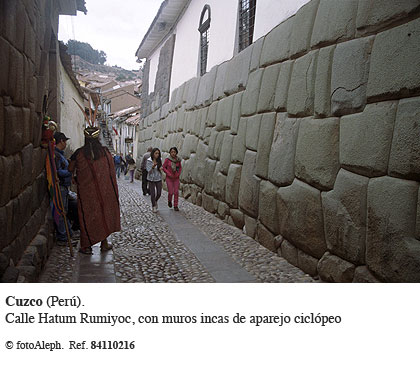 Pachacútec (a quien también se
atribuye la
construcción de Machu Picchu) y su hijo y
sucesor Túpac
Yupanqui (1471-93) pusieron en marcha un ambicioso proyecto de
remodelación de todo el valle de Cuzco para el incremento y
mejora de la producción agrícola. Se crearon presas y
embalses, los ríos fueron canalizados, el suelo del valle fue
nivelado y se aterrazaron las laderas de las colinas circundantes. El
Estado inca promovió parecidas obras públicas en otros
muchos lugares del imperio. Pachacútec (a quien también se
atribuye la
construcción de Machu Picchu) y su hijo y
sucesor Túpac
Yupanqui (1471-93) pusieron en marcha un ambicioso proyecto de
remodelación de todo el valle de Cuzco para el incremento y
mejora de la producción agrícola. Se crearon presas y
embalses, los ríos fueron canalizados, el suelo del valle fue
nivelado y se aterrazaron las laderas de las colinas circundantes. El
Estado inca promovió parecidas obras públicas en otros
muchos lugares del imperio.
La observación de la planta general de la ciudad
incaica de Cuzco revela que está conformada como si fuese la
figura de un puma tendido: la cabeza del puma coincide con la fortaleza
de Sacsahuamán y la cola del felino se
corresponde con la
confluencia de los ríos Huatanay y Tullumayo, en una zona
conocida como Pumac Chupan ('cola del puma'). El puma era un animal de
marcado carácter simbólico para los incas. Encarnaba las
nociones de fuerza, poder y dominio sobre la tierra, y no es improbable
que Pachacútec ordenara la peculiar disposición
urbanística del Cuzco para dotar de tales atributos al centro
neurálgico y principal sede de poder del imperio.
Pero el puma fue abatido por arcabuces. Las fuerzas de
Francisco Pizarro ocuparon y saquearon el Cuzco en 1533, extirpando las
estructuras de poder del Inca e implantando un gobierno municipal
propio. Los ocupantes y sus sucesores respetaron en gran parte el
trazado urbano ortogonal de Cuzco, tan curiosamente próximo a
las ideas del urbanismo renacentista, y se limitaron a destruir los
edificios cargados de simbolismo político y religioso,
levantando sobre sus restos iglesias y palacios, a la mayor gloria de
España y del catolicismo.
El Huacaypata,
corazón del imperio inca, bordeado
por los palacios de Pachacútec, Viracocha y Huayna Cápac,
fue transformado en lo que es hoy la Plaza de Armas (que siglos
más tarde iba a ser escenario de la ejecución del
líder precursor de la independencia Túpac Amaru II). El Acllahuasi (o Casa de
las Mujeres Escogidas) fue demolido para
construir en su lugar el convento de Santa Catalina. El Coricancha o
Templo del Sol, emplazamiento de la primera piedra de la
fundación mítica de Cuzco, fue también
parcialmente derribado, sus tesoros expoliados, y su plataforma de
base, que en tiempo de los incas estaba parcialmente revestida de
placas de oro, fue utilizada como cimentación para el convento
de Santo Domingo (foto003).
Antes de que
Francisco Pizarro degollara al inca
Atahualpa, le arrancó un rescate en "andas de oro y plata que
pesaban más de veinte mil marcos de plata, fina, un
millón y trescientos veintiséis mil escudos de oro
finísimo...". Después se lanzó sobre el Cuzco. Sus
soldados creían que estaban entrando en la Ciudad de los
Césares, tan deslumbrante era la capital del imperio incaico,
pero no demoraron en salir del estupor y se pusieron a saquear el
Templo del Sol.
"Forcejeando,
luchando entre ellos, cada cual procurando
llevarse del tesoro la parte del león, los soldados, con cota de
malla, pisoteaban joyas e imágenes, golpeaban los utensilios de
oro o les daban martillazos para reducirlos a un formato más
fácil y manuable... Arrojaban al crisol, para convertir el metal
en barras, todo el tesoro del templo: las placas que habían
cubierto los muros, los asombrosos árboles forjados,
pájaros y otros objetos del jardín".
(Miguel León-Portilla. El reverso de la conquista.
Citado en Eduardo Galeano en Las
venas abiertas de América Latina)
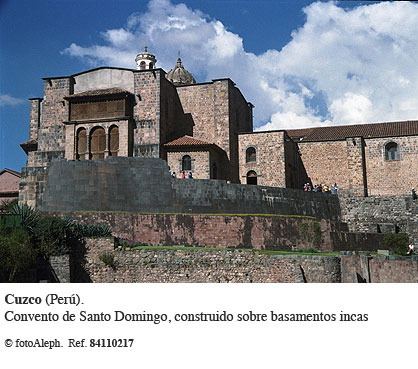
Pero no se perdieron
todas las esquirlas de aquellas
culturas rotas. La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida
alumbraría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781
Túpac Amaru puso sitio al Cuzco.
Este cacique
mestizo, directo descendiente de los
emperadores incas, encabezó el movimiento mesiánico y
revolucionario de mayor envergadura. (...) Los indígenas se
sumaban, por millares y millares, a las fuerzas del "padre de todos los
pobres y de todos los miserables y desvalidos". Al frente de sus
guerrilleros, el caudillo se lanzó sobre el Cuzco. (...) Se
sucedieron victorias y derrotas; por fin, traicionado y capturado por
uno de sus jefes, Túpac Amaru fue entregado, cargado de cadenas,
a los realistas. (...)
Túpac
fue sometido a suplicio, junto con su esposa,
sus hijos y sus principales partidarios, en la plaza de Wacaypata, en
el Cuzco. Le cortaron la lengua. Ataron sus brazos y sus piernas a
cuatro caballos, para descuartizarlo, pero el cuerpo no se
partió. Lo decapitaron al pie de la horca. Enviaron la cabeza a
Tinta. Uno de sus brazos fue a Tungasuca y el otro a Carabaya. Mandaron
una pierna a Santa Rosa y la otra a Livitaca. Le quemaron el torso y
arrojaron las cenizas al río Watanay. Se recomendó que
fuera extinguida toda su descendencia, hasta el cuarto grado.
(Eduardo Galeano. Las
venas abiertas de América
Latina)
Indice de textos
Quien explore los montes y valles de los alrededores del
Cuzco se encontrará por todas partes con incontables vestigios
de construcciones incas: templos, torres, calzadas, terrazas
agrícolas, fuentes, presas, estanques y canales de
irrigación.
En las calles del centro antiguo de Cuzco afloran por
doquier las trazas de su pasado incaico. Sólidos muros de bien
trabados sillares, a menudo de aparejo ciclópeo, se mantienen en
pie
desde tiempos de los incas (foto004),
y hacen las funciones de infraestructura
para las casas y palacios que edificaron los colonizadores, que los
utilizaron de basamentos, sin alterar apenas el trazado urbano.
A pesar de que la capitalidad del virreinato de
Perú fue transferida a Lima en 1543, Cuzco se mantuvo durante el
periodo colonial como un importante centro económico, en un
punto estratégico entre las minas de Potosí y las de
Huancavelica. Cuzco y su región suministraban alimentos y ropa a
los centros mineros, con lo que la ciudad acumuló grandes
riquezas que favorecieron su desarrollo urbanístico.
En 1650, una serie de fuertes terremotos destruyó
por completo la urbe, que fue reconstruida en estilo barroco.
Más tarde Cuzco se convirtió en un renombrado centro de
producción artística, principalmente en pintura,
escultura, joyería y ebanistería ornamental. Es muy
reconocible el estilo pictórico barroco-colonial denominado de
'la escuela de Cuzco', que expandió su influencia por todo el
Perú. Y son típicos los balcones de abarrocadas
balaustradas y celosías de madera, finamente trabajados por los
artesanos cuzqueños.
Cuzco ha preservado con pocos cambios la mayor parte de
sus monumentos de época colonial, entre los que se cuentan un
buen número de iglesias barrocas construidas por los
españoles, a menudo consideradas como las más bellas del
continente americano. La más imponente es la catedral, fundada
hacia 1550 sobre el emplazamiento del palacio del Inca Viracocha, y que
fue el único edificio que sobrevivió a los seísmos
de 1650. Otras iglesias son notables por sus vistosas fachadas barrocas
del llamado 'estilo mestizo', una exuberante amalgama de motivos
indígenas y europeos. Del periodo colonial datan también
numerosos conventos, monasterios, palacios, museos y la Universidad
Nacional de San Antonio Abad (1692).
En 1983 la ciudad de Cuzco fue declarada por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad.
Indice de textos
Fundación
mítica del Cuzco
La mitología inca atribuye la fundación de
Cuzco al Inca Manco Cápac. Tal como relata Garcilaso el Inca, "en los siglos
antiguos toda esta región de tierra que ves eran
unos grandes montes y breñales, y las gentes en aquellos tiempos
vivían como fieras y animales brutos, sin religión, ni
policía, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra,
sin vestir ni cubrir sus carnes, porque no sabían labrar
algodón ni lana para hacer de vestir". Inti, el dios-sol,
"viendo los hombres
tales, como te he dicho, se apiadó, y hubo
lástima dellos, y envió del cielo a la tierra un hijo y
una hija de los suyos para que los doctrinasen en el conocimiento de
Nuestro Padre el Sol, para que lo adorasen y tuviesen por su dios, y
para que les diesen preceptos y leyes en que viviesen como hombres en
razón y urbanidad. (...)
Con esta
orden y mandato puso Nuestro Padre el Sol estos
dos hijos suyos en la laguna Titicaca, que está a ochenta leguas
de aquí, y les dijo que fuesen por do quisiesen, doquiera que
parasen a comer o a dormir, procurasen hincar en el suelo una barilla
de oro, de media vara en largo y dos dedos en grueso, que les dio para
señal y muestras que donde aquella barra se les hundiese, con
sólo un golpe que con ella diesen en tierra, allí
quedaría el Sol Nuestro Padre que parasen y hiciesen su asiento
y corte.
A lo
último les dijo: 'Cuando hayáis
reducido esas gentes a nuestro servicio, los mantendréis en
razón y justicia, con piedad, clemencia y mansedumbre, haciendo
en todo oficio de padre piadoso para con sus hijos tiernos y amados, a
imitación y semejanza mía, que a todo el mundo hago bien,
que les doy mi luz y claridad para que vean y hagan sus haciendas, y
les caliento cuando han frío, y crío sus pastos y
sementeras; hago fructificar sus árboles, y multiplico sus
ganados; lluevo y sereno a sus tiempos, y tengo cuidado de dar una
vuelta cada día al mundo por ver las necesidades que en la
tierra se ofrecen, para las proveer y socorrer, como sustentador y
bienechor de las gentes; quiero que vosotros imitéis este
ejemplo como hijos míos, enviados a la tierra sólo para
la doctrina y beneficio de esos hombres, que viven como bestias. Y
desde luego os constituyo y nombro por reyes y señores de todas
las gentes que así doctrináredes con vuestras buenas
razones, obras y gobierno.' Habiendo declarado su voluntad Nuestro
Padre el Sol a sus dos hijos, los despidió de sí. Ellos
salieron de Titicaca, y caminaron al Septentrión, y por todo el
camino, doquiera que paraban, tentaban hincar la barra de oro, y nunca
se les hundió. Así entraron en una venta o dormitorio
pequeño, que está siete u ocho leguas al Mediodía
desta ciudad, que hoy llaman Pacarec Tampu, que quiere decir venta, o
dormida, que amanece. Púsole este nombre el Inca porque
salió de aquella dormida al tiempo que amanecía. Es uno
de los pueblos que este príncipe mandó poblar
después, y sus moradores se jactan hoy grandemente del nombre,
porque lo impuso nuestro Inca; de allí llegaron él y su
mujer, nuestra reina, a este valle de Cozco, que entonces todo
él estaba hecho montaña brava.
La
primera parada que en este valle hicieron –dijo el
Inca– fue en el cerro llamado Huanacauti, al Mediodía desta
ciudad. Allí procuró hincar en tierra la barra de oro, la
cual con mucha facilidad se les hundió al primer golpe que
dieron con ella, que no la vieron más. Entonces dijo nuestro
Inca a su hermana y mujer: 'En este valle manda Nuestro Padre el Sol
que paremos y hagamos nuestro asiento y morada, para cumplir su
voluntad. Por tanto, reina y hermana, conviene que cada uno por su
parte vamos a convocar y atraer esta gente, para los doctrinar y hacer
el bien que Nuestro Padre el Sol nos manda.' (...)
De esta
manera se principió a poblar nuestra
imperial ciudad, dividida en dos medios que llamaron Hanan Cozco, que,
como sabes, quiere decir Cozco el alto, y Hurin Cozco, que es Cozco el
bajo. Los que atrajo el rey quiso que poblasen a Hanan Cozco, y por
esto le llamaron el alto; y los que convocó la reina, que
poblasen a Hurin Cozco, y por eso le llamaron el bajo. Esta
división de ciudad no fue para que los de la una mitad
aventajasen a los de la otra mitad en exenciones y preeminencias, sino
que todos fuesen iguales como hermanos, hijos de un padre y de una
madre."
(Garcilaso de la Vega el Inca. Comentarios reales)
|
Indice de textos
La fortaleza de
Sacsahuamán
Ya hemos comentado que la planta urbana incaica del Cuzco,
a vista de pájaro, tenía la forma de un puma. La cabeza
del puma sería la 'fortaleza' de Sacsahuamán.
Sacsahuamán (o Sacsayhuamán = 'halcón
satisfecho' en quechua) es un gigantesco yacimiento que concentra en su
recinto las ruinas más monumentales de la antigua capital inca y
sus alrededores. Como desde un nido de águilas, domina el Cuzco
entero desde la cumbre de una abrupta colina que se levanta al noroeste
del apretado caserío de la ciudad (foto006).
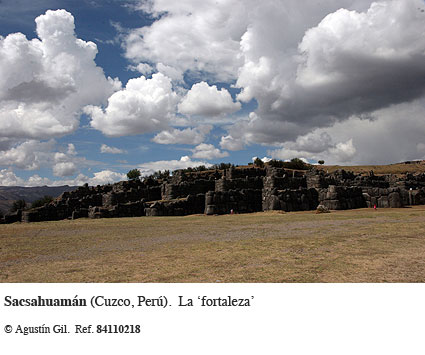 La llamada fortaleza, con sus plazas y
edificios
adyacentes, era en realidad un importante centro ceremonial, que fue
comenzado a construir a mediados del siglo XV por iniciativa del Inca
Pachacútec, dentro de su proyecto de renovación integral
del Cuzco. Cuando llegaron los españoles las obras estaban
recién concluidas. La llamada fortaleza, con sus plazas y
edificios
adyacentes, era en realidad un importante centro ceremonial, que fue
comenzado a construir a mediados del siglo XV por iniciativa del Inca
Pachacútec, dentro de su proyecto de renovación integral
del Cuzco. Cuando llegaron los españoles las obras estaban
recién concluidas.
Tras un fatigoso ascenso, en el que se deja sentir el
efecto del soroche (o mal de
altura: estamos a 3.600 m sobre el nivel
del mar), el visitante se topa con un gigantesco amurallamiento de
piedra compuesto de tres niveles escalonados de lienzos de muralla,
construidos con enormes rocas talladas, algunas de las cuales pueden
medir 8 metros de alto y pesar 300 toneladas (foto007). Los lienzos que delimitan
la cara norte tienen un trazado en forma de zigzag, como de 'dientes de
sierra', y corren paralelos más de 500 metros (foto008). En algunos tramos
alcanzan los 18 m de alto, aunque en su tiempo eran aún
más elevados. Los tres niveles de la fortaleza se comunican
entre sí a través de escaleras y puertas de acceso,
también en piedra. El interior de este inmenso recinto
podría acoger hasta 10.000 personas.
Los megalitos que componen las murallas son
auténticos peñascos tallados como poliedros irregulares
de distintas formas y tamaños. Y están ensamblados los
unos a los otros sin utilizar argamasa, encajando sus entrantes y
salientes con tal precisión que no dejan abierta la menor
rendija entre ellos. Las caras que quedan a la vista están
pulimentadas creando curvaturas que dan al conjunto un efecto de
almohadillado (foto009). Aparejo
ciclópeo se le llama a esta labor
hercúlea que consigue combinar la monumentalidad con la
minuciosidad, y que constituye uno de los más identificables
rasgos de estilo de la arquitectura inca. Lo más parecido que
puede verse en otros lugares del mundo son los muros de los altares de
la época arcaica de la Isla de Pascua (ver foto).
Para tallar y encajar las piezas de este rompecabezas de
gigantes, los canteros y constructores incas solo contaban con
herramientas de piedra, además de cuerdas, palancas y
grúas de madera. Se utilizarían rodillos para desplazar
los megalitos, y rampas provisionales de tierra para elevarlos.
De los edificios de la plataforma superior de la
'fortaleza' de Sacsahuamán, entre los que despuntaban tres
grandes torreones, solo quedan los cimientos, pues fueron desmantelados
por los españoles y sus sillares reaprovechados en la
erección de iglesias y palacios del Cuzco. Pero la triple
muralla ciclópea de la base ha resistido el paso de los siglos,
las sacudidas de los terremotos, las actividades depredadoras de los
humanos, y sigue en su mayor parte en pie, provocando con su abrumadora
mole el asombro de todo aquel que la contempla.
Indice de textos
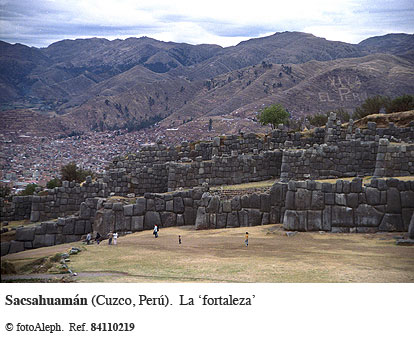
Dado que los reyes incas con sede en Cuzco no
temían ataques inmediatos de enemigos exteriores, pues ellos
eran los que conquistaban y sometían los reinos circundantes, y
dado que las fronteras del imperio estaban adecuadamente defendidas por
fortificaciones estratégicas, ¿qué sentido tiene
la existencia de una fortaleza de tan colosales dimensiones, construida
con sillares megalíticos, vigilando desde las alturas el bien
resguardado corazón del imperio? Se cree que sus funciones tal
vez no fueran solamente defensivas. Por los restos despejados en las
excavaciones se deduce que Sacsahuamán sería más
bien una casa real o centro consagrado al culto al dios-sol, donde se
celebrarían ceremonias colectivas y se practicarían
sacrificios. El gigantesco edificio desempeñaría al mismo
tiempo un papel simbólico, como una demostración de la
fuerza y poderío del imperio incaico.
Sacsahuamán fue descrito por primera vez por el
cronista Pedro Sancho de la Hoz, que en 1534 afirmó que ninguno
de los edificios construidos por Hércules o por los romanos son
tan dignos de verse como éste.
En 1536, casi tres años después de la
entrada de Pizarro en el Cuzco, Sacsahuamán fue escenario de una
de las más cruentas batallas de la conquista española. El
rebelde Inca Manco Yupanqui encabezó una insurrección de
los aborígenes contra los invasores y reconquistó el
sitio de Sacsahuamán, convirtiéndolo en base de
operaciones para atacar a los españoles instalados en Cuzco.
Estuvo a punto de derrotarlos, pero un contraataque dirigido por Juan
Pizarro, hermano de Francisco, logró recuperar la 'fortaleza' y
aniquilar la rebelión. Hubo miles de muertos, aunque el Inca
Manco logró sobrevivir, refugiándose en Vilcabamba.
El yacimiento de Sacsahuamán incluye otras
áreas arqueológicas, además de la fortaleza, que
van saliendo poco a poco a la luz con las excavaciones. Aunque solo se
ha excavado el 20% del sitio, resulta evidente por los numerosos restos
arquitectónicos desbrozados que en estas praderas y riscos se
levantaba una amplia ciudad, con sus barrios de viviendas, plazas,
baluartes, torreones, calzadas, depósitos de agua y acueductos.
Una de las plazas tenía forma circular, con un graderío
que recuerda a un anfiteatro.
En lo alto de la peña conocida como Sunchuna o
Rodadero, de curiosas formaciones geológicas, se ven esculpidas
en el suelo de roca unas concavidades en forma de bancadas a las que
llaman el 'Trono del Inca'. Un poco más al norte, en una zona
conocida como Chincana, se detectan otras muchas tallas rupestres
cinceladas en un caos de rocas (foto168).
Aquí y allá se descubren
cámaras, nichos, escaleras, bancadas, techos escalonados y otros
elementos labrados en los peñascos, de enigmático
cometido. Hay también otro trono del Inca, y tres asientos que,
dicen, eran para centinelas. No lejos de allí, en la agreste
zona rocosa llamada Chincana Chica, las labores rupestres llegan al
punto de perforar túneles, cuevas y habitáculos que se
comunican entre sí por pasadizos y pequeños desfiladeros
naturales y artificiales, creando en conjunto un auténtico
laberinto subterráneo (foto171).
Indice de textos
Qenqo. Un santuario
rupestre
Un par de kilómetros al este de Sacsahuamán,
semioculto entre bosques de eucaliptos, existe otro laberinto de
piedra. Se trata de un conjunto de afloramientos de roca caliza, a los
que la erosión del agua de lluvia ha moldeado con las más
caprichosas formas, configurando un atormentado relieve de profundas
grietas y afiladas aristas: lo 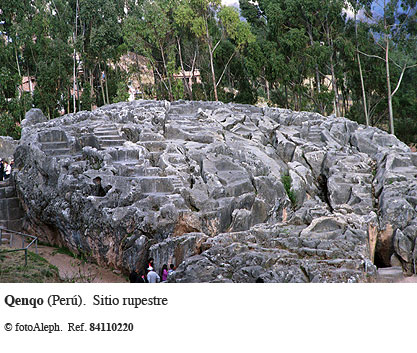 que en términos geológicos
se conoce como un karst. A la acción escultórica del agua
se sumó la de la mano del hombre, pues los incas cincelaron
parcialmente estos promontorios para crear un intrincado dédalo
de pasadizos, hornacinas, escaleras, oquedades y cámaras
subterráneas, con una red de canales para drenar el agua, que
hace de este lugar uno de los más sugestivos y
enigmáticos yacimientos arqueológicos de los alrededores
del Cuzco (foto013). que en términos geológicos
se conoce como un karst. A la acción escultórica del agua
se sumó la de la mano del hombre, pues los incas cincelaron
parcialmente estos promontorios para crear un intrincado dédalo
de pasadizos, hornacinas, escaleras, oquedades y cámaras
subterráneas, con una red de canales para drenar el agua, que
hace de este lugar uno de los más sugestivos y
enigmáticos yacimientos arqueológicos de los alrededores
del Cuzco (foto013).
Qenqo en lengua quechua significa 'zigzag'. El
término parece hacer referencia a un pequeño canal
horadado en la roca que, partiendo de un hoyo en la cima del
promontorio principal, desciende zigzagueante para luego bifurcarse,
con una rama que llega a la cámara subterránea esculpida
en lo más profundo del roquedal.
Durante el imperio inca este lugar fue un templo para
ceremonias públicas. El canal mencionado pudo haber servido para
conducir la chicha (bebida de maíz que se ingería en los
ritos incas), o tal vez la sangre de animales (o humanos) inmolados en
sacrificios, hasta la cámara subterránea, donde
tendría lugar alguna clase de ritual secreto no esclarecido.
Esta sala está tallada artificialmente en la roca viva, con el
suelo, techo, paredes, nichos y repisas cuidadosamente alisados (foto015). Posee
además andenes y canales para la evacuación del agua de
lluvia. Detrás de una plataforma que pudo haber sido un altar se
abre una profunda sima que se utilizó de enterramiento, pues se
han exhumado de ella varios cadáveres de aborígenes y uno
de un colonizador.
En lo alto del promontorio, de la superficie allanada de
la roca sobresalen dos cilindros de corta altura tallados en la misma
masa de piedra. Es probable que se trate de un Intihuatana
(literalmente 'lugar donde se amarra el sol'), una especie de
observatorio astronómico de hechura rupestre utilizado para
calcular la posición del sol, medir el tiempo y determinar los
solsticios y equinoccios, siendo al mismo tiempo un adoratorio donde se
rendía culto al dios-sol. Podemos ver otros ejemplares en Pisac (foto042)
y Machu Picchu (foto103).
En la misma cumbre quedan restos tallados de lo que pudo
ser un cóndor, cuya cabeza fue destruida, así como la de
un puma. Al pie del roquedo se yergue exento un monolito de 6 m de alto
descansando sobre un pedestal.
En los aledaños de Qenqo emergen otros dos
afloramientos kársticos salpicados de tallas rupestres incaicas:
Qenqo Chico, en un altozano de forma elíptica con las laderas
reforzadas de murallas ciclópeas, y Cusilluchayoc, donde
todavía son visibles relieves de ofidios y simios.
Indice de textos
Tambomachay. El
baño del Inca
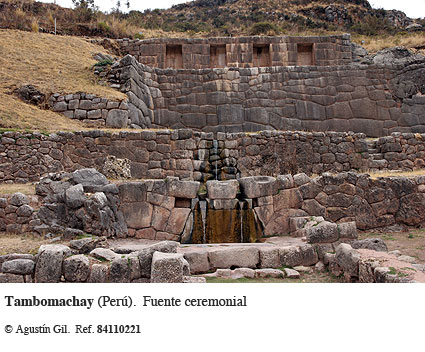
Tambomachay (en quechua Tanpu Mach'ay = 'lugar de
descanso'), conocido popularmente como el 'Baño del Inca',
está ubicado en un boscoso valle de las cercanías del
Cuzco, atravesado por un río.
He aquí una muestra de la importancia que daban los
incas a ese preciado y escaso bien que es el agua. Se trata de una
fuente monumental cuyas aguas cristalinas surgen de manantiales
subterráneos, edificada en piedras sillares de aparejo
ciclópeo poligonal que encajan entre sí con la
perfección característica de la arquitectura inca. Consta
de una serie de acueductos, canales y una cascada de agua que discurre
por entre las piedras y desagua en una poza por dos caños de
idéntico caudal (foto017).
La estructura se compone de tres plataformas escalonadas (foto016).
En
la más alta, como telón de fondo, se levanta un grueso
muro (15 m de largo x 4 m de alto) perforado en su parte alta con
cuatro hornacinas trapezoidales, que en su tiempo –se conjetura–
pudieron albergar otras tantas estatuas antropomorfas de tamaño
natural, más tarde expoliadas por los conquistadores. Otros dos
muros cortan en ángulo el murallón de fondo. Uno de ellos
mira al río y está ornado con dos grandes hornacinas; el
segundo, casi perpendicular al primero, tiene una puerta de doble
jamba, detalle arquitectónico que a menudo era empleado por los
incas para resaltar la importancia de un lugar. Por esa puerta se llega
a una pequeña cámara en la que es visible el agua que
aflora de las entrañas de la tierra.
Es probable que esta fontana monumental fuera una especie
de santuario consagrado al culto al agua, elemento que, dentro de la
concepción panteísta que los incas tenían de la
naturaleza, era venerado como generador de vida.
En Tambomachay hubo también una especie de
jardín real, para descanso y recreo de los reyes incas (de
ahí su topónimo), que era regado por una compleja red de
canalizaciones.
En cualquier caso, Tambomachay es un buen ejemplo de la
habilidad que sabían poner de manifiesto los constructores
andinos para integrar armoniosamente la arquitectura con el paisaje.
Indice de textos
Puka Pukara. La
fortaleza roja
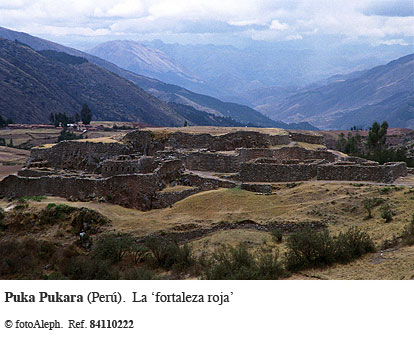
Siguiendo el curso del río que pasa junto a la
fuente de Tambomachay se desemboca en una de las principales
vías de acceso al Cuzco, a 7 km al este de la ciudad. En este
importante cruce de caminos a 3.750 m de altitud, encaramadas en una
colina rodeada de escarpados paredones, se hallan las ruinas de Puka
Pukara.
El nombre significa 'la fortaleza roja', de las palabras
quechuas puka (= 'rojo') y pukara (= 'fuerte' o 'fortaleza').
Efectivamente, las piedras del lugar son rojizas y así se
explica el topónimo, pero el sitio no parece haber sido una
fortaleza.
Se trata de uno de los típicos promontorios rocosos
de la zona de Sacsahuamán, que en este caso fue allanado y
transformado mediante la construcción de muros
perimétricos y de
contención.
Algunos creen que durante el incanato fue un importante tambo (los tambos eran
albergues o almacenes de alimentos, ubicados a
intervalos regulares en las principales redes viarias). Pero sus restos
arquitectónicos apuntan más bien a la hipótesis de
que fue un centro de uso eminentemente ceremonial.
En el interior del recinto distintos edificios de piedra
de planta rectangular se distribuyen sobre tres terrazas escalonadas,
entre las que se abren pasajes y escalinatas para el acceso a la
plataforma superior. Las construcciones son de finos sillares encajados
en aparejo celular (foto020) y
rectangular almohadillado.
En su época el lugar estaba bien abastecido de agua
proveniente de manantiales y fuentes termales de las proximidades, por
lo que se presume que este asentamiento estuvo relacionado con las
liturgias incas de culto al agua.
Indice de textos
Las puertas de
Rumicolca
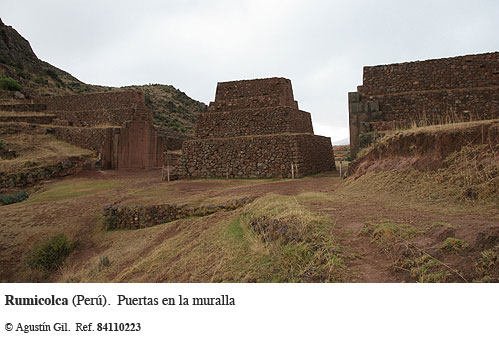
A unos 40 km al este del Cuzco, en el valle del río
Huatanay, subsisten en bastante buen estado las ruinas de Piquillacta,
una gran ciudad construida hacia 1100 d C por los huaris, el pueblo
indígena dominante en la región justo antes del auge del
imperio inca. El extenso yacimiento, formado por barrios residenciales
distribuidos con planificación ortogonal y provistos de amplias
zonas de cultivo, está cercado por los largos lienzos de
una doble muralla de perímetro rectangular.
Un kilómetro al este de Piquillacta el valle se
estrecha, medio cerrado por el avance lateral de unos peñascos.
En ese punto se levanta una construcción inca, conocida como
Rumicolca, que consiste en una gruesa muralla de perfil escalonado,
perforada por dos grandes vanos a cielo abierto que hacen las veces de
puertas. La muralla se extiende de un lado al otro del valle, cortando
transversalmente su cauce (foto021).
De esta forma, toda persona que remontara la
ribera del Huatanay en dirección al Cuzco se vería
retenida por la muralla y obligada a atravesarla por uno de los dos
vanos practicados en su lienzo. Otro tanto ocurriría con quienes
descendieran por el valle desde el Cuzco en dirección oriente.
Todos los indicios apuntan a que nos hallamos ante una
especie de frontera de seguridad o puesto de vigilancia para controlar
la circulación de personas y mercancías en la que era la
principal vía de acceso a la capital del imperio (capital que,
por otra parte, nunca estuvo amurallada). Nos preguntamos por
qué dos puertas, si para tal función bastaba con una.
¿Sería una para el tráfico de ida y otra para el
de vuelta?
Este puesto de control existía ya en tiempo de los
huaris. Los incas lo reforzaron y ampliaron haciendo gala de su
proverbial esmero constructivo, y así pueden distinguirse sus
bien labrados y encajados sillares contrastando con la rústica
mampostería de los muros huaris. El machón de muralla que
queda aislado entre las dos puertas adquiere un engañoso perfil
de pirámide escalonada. Obsérvese (foto022) el sencillo e ingenioso
sistema de escaleras a base de losas que sobresalen de la pared
dispuestas en línea diagonal. Un procedimiento semejante para
subir y bajar paredes lo vemos en los 'andenes' o bancales
agrícolas aterrazados de muchos lugares incas.
Indice de textos
Chinchero. Cuna del
arco iris
Chinchero es uno de esos pueblos coloniales de los Andes
del Perú que fueron levantados sobre los basamentos de antiguos
edificios incas. Se halla a unos 30 km al noroeste de Cuzco, a 3.760 m
de altitud, en un verde valle rodeado de altas montañas nevadas
que acoge en sus campiñas la laguna de Piuray. Esta laguna
suministra de agua al Cuzco: fueron los incas quienes llevaron sus
aguas a la ciudad imperial a través de acueductos
subterráneos.
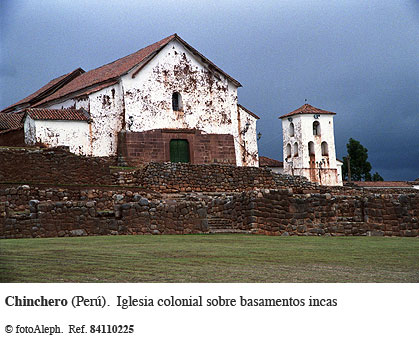 Para los incas Chinchero era la cuna del arco
iris, porque
aquí el k'uychi (arco
iris, una deidad especial entre los incas)
aparece frecuentemente en la temporada de lluvias. Fue en este lugar
donde el Inca Túpac Yupanqui, hijo y sucesor de
Pachacútec, se hizo construir en 1480 una hacienda real para que
le sirviera de residencia de reposo. Con tal fin mandó erigir un
gran complejo palaciego, con instalaciones complementarias como
adoratorios, baños y bancales aterrazados para la
producción agrícola. Disponía también de un
sistema de evacuación de aguas de lluvia y residuales de un
nivel de eficacia difícilmente superable; la perfección
en el trazado de la red de canales (foto026),
con un grado de pendiente muy
estudiado, da testimonio de los elevados conocimientos de arquitectura
y urbanismo de los incas. Para los incas Chinchero era la cuna del arco
iris, porque
aquí el k'uychi (arco
iris, una deidad especial entre los incas)
aparece frecuentemente en la temporada de lluvias. Fue en este lugar
donde el Inca Túpac Yupanqui, hijo y sucesor de
Pachacútec, se hizo construir en 1480 una hacienda real para que
le sirviera de residencia de reposo. Con tal fin mandó erigir un
gran complejo palaciego, con instalaciones complementarias como
adoratorios, baños y bancales aterrazados para la
producción agrícola. Disponía también de un
sistema de evacuación de aguas de lluvia y residuales de un
nivel de eficacia difícilmente superable; la perfección
en el trazado de la red de canales (foto026),
con un grado de pendiente muy
estudiado, da testimonio de los elevados conocimientos de arquitectura
y urbanismo de los incas.
Según las crónicas, el rey Túpac
Yupanqui murió en este palacio en oscuras circunstancias. Se
cree que fue envenenado por su princesa favorita, Chuqui Ocllo, o por
su propia esposa Mama Ocllo, irritada por el hecho de que el Inca se
inclinaba a designar como sucesor al hijo de su concubina. En la
consiguiente lucha por el poder fueron exterminados todos los
partidarios de Chuqui Ocllo, incluyendo a la princesa. El hijo del
Inca, Cápac Huari, fue recluido de por vida en la prisión
del palacio.
Hacia 1536, el rebelde Inca Manco Yupanqui, en su huida
hacia Vilcabamba, incendió Chinchero para evitar que sus
enemigos pudieran abastecerse.
El actual pueblo de Chinchero está construido
íntegramente sobre las infraestructuras del complejo palaciego
de Túpac Yupanqui, que ocupaban una considerable
extensión. Utilizando sus sólidos muros de piedra como
basamentos, y respetando el trazado ortogonal de su diseño
urbano, se fueron levantando con el correr de los siglos casas e
iglesias de un pintoresco estilo colonial (foto027). La mayoría de sus
habitantes aún visten las coloridas indumentarias tradicionales
andinas (foto130), conservan
prácticas religiosas de origen inca
(sincretizadas con el catolicismo), y mantienen vivas antiguas
costumbres como la economía de trueque.
Las ruinas incaicas de la localidad fueron excavadas y
restauradas por la Misión Arqueológica Española
entre los años 1968 y 1970. Un conjunto de edificaciones,
generalmente de planta rectangular, se adosan a las laderas de una
colina, sobre plataformas de piedras sillares casi siempre muy
elongadas y de escasa profundidad. A grandes rasgos se pueden
distinguir tres sectores: civil, religioso y agrícola. El sector
civil incluye una serie de estructuras arquitectónicas sobre
tres plataformas escalonadas. El área religiosa está
constituida por una sola estructura de forma piramidal, que se adapta a
un promontorio, compuesta de tres plataformas conectadas entre
sí por medio de escaleras. Ambos sectores están ordenados
en torno a dos plazas: una plaza principal (la actual explanada de
Capellanpampa, de 114 m de largo por 60 m de ancho) y la que hoy es
plaza del pueblo, situada junto a la iglesia parroquial. Esta plaza se
articula a dos niveles: el más alto corresponde al atrio de la
iglesia y el inferior a la plaza propiamente dicha. El desnivel se
salva por un muro de contención perforado por una hilera de doce
hornacinas trapezoidales (foto030).
Más allá de la gran plaza se encuentra el
sector de las 'andenerías agrícolas', un impresionante
conjunto de bancales aterrazados que se descuelgan escalonadamente por
la vertiente de un barranco, bien irrigados por una red de canales,
donde probablemente se cultivaban plantas de uso ritual (foto032).
Esta zona de bancales está salpicada de grandes
peñascos de roca caliza, en los que se pueden detectar numerosas
tallas rupestres creando asientos, escaleras, túneles, nichos y
cisternas (foto036). A duras
penas se distinguen los relieves de un puma y una
cría de puma, que fueron martilleados por la furia iconoclasta
de los colonizadores hasta dejarlos casi irreconocibles (foto176).
Indice de textos
Pisac, en el Valle
Sagrado
El río Urubamba fluye con sinuoso recorrido por un
fértil valle encajonado entre altísimas montañas
de rocas y barro. Es éste el llamado Valle Sagrado de los Incas (foto037),
porque su cauce atraviesa ciudades y centros ceremoniales incaicos como
Ollantaytambo, y rodea con un amplio meandro
los escarpados riscos de Machu Picchu, antes de ir a
perderse en la
cuenca del Amazonas.
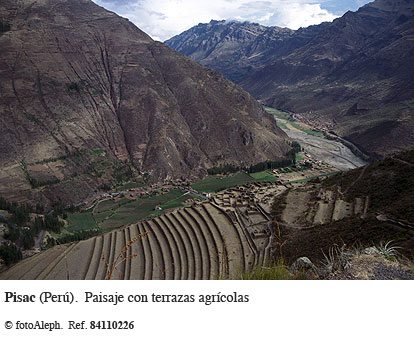 Pisac (también escrito Pisaq,
pronúnciese Písac), ubicado
a 33 km al
nordeste de la ciudad del Cuzco, es un pequeño pueblo de sabor
colonial que levanta su caserío, cercado de huertas, en la
ribera del Urubamba. Fue construido sobre basamentos incas en tiempos
del virrey Francisco de Toledo (1569-1581). Las calles se cortan en
ángulo recto obedeciendo al modelo de planificación
urbanística que seguían no solo los colonizadores, sino
los mismos pueblos prehispánicos. La Plaza de Armas sirve de
recinto para un popular mercado de artesanía. Aquí se
halla la iglesia, donde se celebran misas en quechua a la que asisten
los indígenas y los varayocs,
las autoridades regionales. Pisac (también escrito Pisaq,
pronúnciese Písac), ubicado
a 33 km al
nordeste de la ciudad del Cuzco, es un pequeño pueblo de sabor
colonial que levanta su caserío, cercado de huertas, en la
ribera del Urubamba. Fue construido sobre basamentos incas en tiempos
del virrey Francisco de Toledo (1569-1581). Las calles se cortan en
ángulo recto obedeciendo al modelo de planificación
urbanística que seguían no solo los colonizadores, sino
los mismos pueblos prehispánicos. La Plaza de Armas sirve de
recinto para un popular mercado de artesanía. Aquí se
halla la iglesia, donde se celebran misas en quechua a la que asisten
los indígenas y los varayocs,
las autoridades regionales.
El sitio arqueológico de Pisac, uno de los
más importantes del Valle Sagrado, se encarama por los flancos
de una alta montaña que domina el pueblo. Dicen que la planta
urbana de la ciudad estaba diseñada, como era costumbre en la
arquitectura inca, siguiendo el trazado figurativo de un animal. Pisac
tendría la forma de una perdiz (pisaq,
en quechua). Lo cierto es
que los restos arqueológicos incas se distribuyen en varios
núcleos de construcciones desperdigados sin orden aparente por
los cerros y mesetas
de la accidentada geografía del lugar.
En un collado a media altura de la montaña se
asienta lo que sería el centro ceremonial (foto043). Mientras las
restantes viviendas y edificaciones de Pisac son de muros de
mampostería, tabiques de adobe y techos de madera y paja, este
sector se distingue por el cuidado aparejo de sillares de piedra
pulidos y perfectamente encajados, característico del periodo
inca imperial. Las puertas, ventanas y hornacinas presentan forma
trapezoidal (foto046). Un muro
semicircular abraza una gran roca tallada con un
saliente cónico en su parte superior: protege el Intihuatana, un
gnomon o reloj solar con el que los incas determinaban la
posición del sol, por lo que este centro bien podría
cumplir también las funciones de observatorio astronómico.
La cumbre de la montaña está ocupada por un
poblado abandonado cuyas viviendas de mampostería y adobe
cuelgan en apretada aglomeración sobre las pronunciadas
pendientes del promontorio.
Al otro lado de un barranco se ve un vertical acantilado
de tierra roja con la pared acribillada de agujeros que le dan un
aspecto de colmena. Es el cementerio de la ciudad: los habitantes
enterraban a sus difuntos en nichos y oquedades perforados a distintas
alturas del acantilado.
Quizá lo más impresionante de Pisac sea su
extraordinario conjunto de bancales o terrazas agrícolas que
cubren escalonándose extensas superficies de las laderas de la
montaña (foto040),
asomándose a veces a vertiginosos precipicios, y
que transforman el paisaje confiriéndole el aspecto de un
gigantesco anfiteatro. Los lugareños restauran
periódicamente estos aterrazamientos, muchos de los cuales son
todavía cultivados, e incluso construyen otros nuevos, siguiendo
las ancestrales técnicas que aprendieron de sus antepasados
incas para hacer cultivables los terrenos en fuerte pendiente.
Indice de textos
Ollantaytambo,
bastión rebelde
Situado en el Valle Sagrado de los Incas, en la
confluencia de los ríos Urubamba y Patakancha, a unos 60 km al
noroeste de la ciudad del Cuzco, Ollantaytambo (quechua:
Ullantaytampu), además de un importante yacimiento
arqueológico incaico, es una de las pocas ciudades construidas
por los incas que se han mantenido vivas a lo largo del tiempo, y que
siguen aún habitadas (foto049).
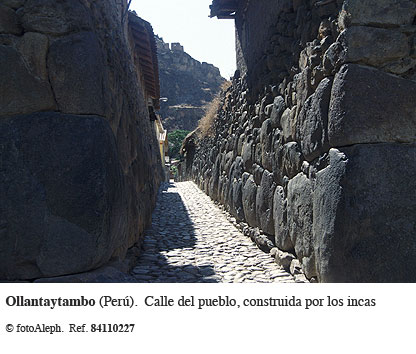 Según el cronista español del
siglo XVI
Pedro Sarmiento de Gamboa, el rey Pachacútec conquistó la
región y destruyó Ollantaytambo para incorporarlo a su
imperio bajo el gobierno de los incas. Luego reconstruyó la
ciudad, dotándola de imponentes edificios, un centro ceremonial
y los habituales aterrazamientos de bancales agrícolas
destinados a proveer de recursos alimenticios a la población
para hacerla autosuficiente. Estos terrenos eran trabajados por yanaconas, sirvientes
del emperador, mientras en la ciudad se alojaba
la nobleza inca. Según el cronista español del
siglo XVI
Pedro Sarmiento de Gamboa, el rey Pachacútec conquistó la
región y destruyó Ollantaytambo para incorporarlo a su
imperio bajo el gobierno de los incas. Luego reconstruyó la
ciudad, dotándola de imponentes edificios, un centro ceremonial
y los habituales aterrazamientos de bancales agrícolas
destinados a proveer de recursos alimenticios a la población
para hacerla autosuficiente. Estos terrenos eran trabajados por yanaconas, sirvientes
del emperador, mientras en la ciudad se alojaba
la nobleza inca.
En la época de la conquista, Ollantaytambo
sirvió de refugio temporal al Inca Manco Yupanqui, líder
de la resistencia indígena contra los españoles, que
mandó fortificar la ciudad y sus alrededores con potentes
murallas para defenderse de los invasores. Pese a que Inca Manco
llegó a derrotar una expedición española mediante
la estratagema de inundar de agua el valle, comprendió que no
era seguro permanecer en Ollantaytambo, por lo que optó por
retirarse a Vilcabamba, enclave escondido en una región
selvática. Los conquistadores ocuparon Ollantaytambo en 1540 y
la población nativa fue asignada en encomienda a Hernando
Pizarro.
En la actualidad, Ollantaytambo es muy visitado por ser
uno de los puntos de partida del más importante de los caminos
incas hacia Machu Picchu.
El pueblo bajo de Ollantaytambo, asentado en la vega del
Urubamba, conserva no solo la planificación urbana original,
sino numerosas viviendas construidas por los mismos incas, que han sido
habitadas sin interrupción hasta nuestros días (foto050). En sus
muros bajos abundan los sillares ciclópeos, de formas
poliédricas irregulares que, sin embargo, casan entre sí
en compacta trabazón, con una solidez a prueba de terremotos.
Muchas puertas y ventanas tienen forma de trapecio, con jambas y
dinteles monolíticos de enormes proporciones.
Las casas se agrupan en manzanas cuadrangulares, bordeadas
de largas y estrechas calles rectilíneas que se cruzan en
ángulos de noventa grados, adoptando el conjunto una
configuración urbana de damero. Corpulentos megalitos refuerzan
las esquinas (foto051). Las
calzadas adoquinadas mantienen un ligero grado de
inclinación, y las que se orientan de norte a sur están
provistas de zanjas o canaletas paralelas a las fachadas, por las que
fluyen corrientes de agua limpia y abundante (foto052), que refresca el ambiente
y trae a la ciudad el sonido de los arroyos de montaña.
Rodean a este núcleo urbano por sus cuatro costados
escarpadas montañas, en cuyas faldas, a distintas alturas, se
divisan qolqas
(depósitos para almacenamiento de alimentos) de
mampostería y adobe, en diverso grado de ruina (foto063). Fueron
construidas por lo incas. Un farallón rocoso de uno de estos
montes parece tener un perfil de rostro humano, con sus ojos, boca,
barba y una corona sobre la cabeza formada por unas casas que se asoman
al abismo. Los lugareños de Ollantaytambo sugieren que es un
gigantesco retrato del rey Inca esculpido en el acantilado (foto065).
El sector más monumental de estos yacimientos
arqueológicos trepa por los montes al oeste de la
población, en una sucesión de bancales agrícolas
aterrazados accesibles por largas y empinadas escaleras (foto056). Al pie de este
colosal graderío se levanta una especie de zona ceremonial, con
un Templo del Agua erigido en adobe (foto053)
y diversas fuentes con
canalizaciones, caños y cisternas de talla rupestre (foto054), entre ellas
una llamada 'Baño de la Ñusta' (ñusta = princesa o
doncella de sangre real), ornada con cenefas finamente cinceladas en la
roca (foto055).
A cierta altura del camino de ascenso, tras recorrer la
terraza de las diez hornacinas, cuyo muro de fondo está
aparejado con grandes sillares pulidos y perfectamente ensamblados (foto058), se
llega a los restos del Templo del Sol. De este sobresaliente edificio,
situado en lo que parece ser un complejo ceremonial,
prácticamente solo queda la fachada, compuesta de seis enormes
monolitos adosados, cuyo perfil recuerda lejanamente al pilono de un
templo egipcio (foto060). Si
observamos con detenimiento estas lápidas,
comprobaremos que están talladas con relieves en forma de
escaleras, y que presentan algunas protuberancias: dicen que son los
restos martilleados por los colonizadores de unos relieves que
representaban pumas. En las cercanías se pueden ver enormes
bloques monolíticos esculpidos con forma de platabandas,
repisas, bancadas y otros diseños geométricos (foto061).
El conjunto de estas construcciones está circundado
por unas altas y larguísimas murallas que escalan los montes
serpenteando por sus pendientes y escarpaduras (foto062).
Indice de textos
|


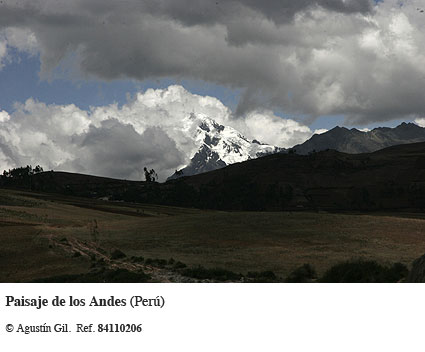 Los incas ya habían establecido su
capital en Cuzco
en el siglo XII, si bien su expansión territorial se produjo
gradualmente a partir del siglo XIII, en una sucesión de
conquistas y anexiones de los reinos circundantes que terminó
proporcionándoles el control sobre toda la zona, logrando
someter a más de cien grupos étnicos diferentes que
hablaban al menos veinte lenguas. El imperio llegó a su
cénit a principios del siglo XV, con la ascensión al
trono de Pachacútec Yupanqui, el más poderoso de los
soberanos incas. Durante su reinado los dominios imperiales abarcaban
una población andina de unos doce millones de personas. Tal
hegemonía fue efímera: duró apenas cien
años. Fue entonces cuando llegaron los conquistadores.
Los incas ya habían establecido su
capital en Cuzco
en el siglo XII, si bien su expansión territorial se produjo
gradualmente a partir del siglo XIII, en una sucesión de
conquistas y anexiones de los reinos circundantes que terminó
proporcionándoles el control sobre toda la zona, logrando
someter a más de cien grupos étnicos diferentes que
hablaban al menos veinte lenguas. El imperio llegó a su
cénit a principios del siglo XV, con la ascensión al
trono de Pachacútec Yupanqui, el más poderoso de los
soberanos incas. Durante su reinado los dominios imperiales abarcaban
una población andina de unos doce millones de personas. Tal
hegemonía fue efímera: duró apenas cien
años. Fue entonces cuando llegaron los conquistadores.
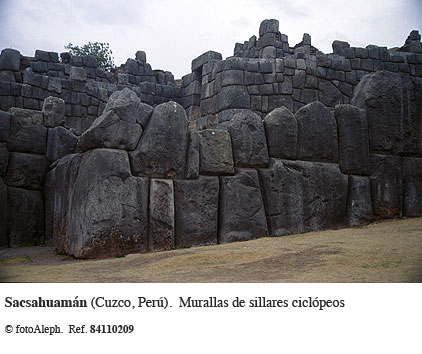
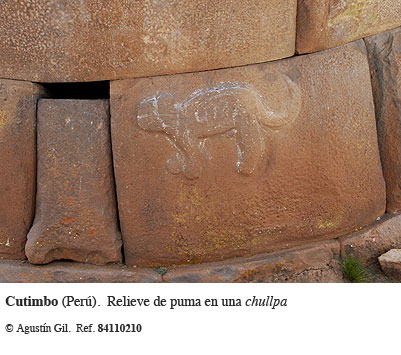 Las obras de escultura que nos han llegado de
los incas son
más bien escasas, lo cual resulta extraño si tenemos
presente la extraordinaria destreza técnica de que hicieron
alarde en el tallado de sillares para sus realizaciones
arquitectónicas. Y no es que no hubiera precedentes en esta
materia. Comparados con la riqueza escultórica de otras culturas
antiguas de Mesoamérica como la de los olmecas, los mayas, los
toltecas o los aztecas, o de culturas preincaicas como la de
Chavín de Huántar o
Las obras de escultura que nos han llegado de
los incas son
más bien escasas, lo cual resulta extraño si tenemos
presente la extraordinaria destreza técnica de que hicieron
alarde en el tallado de sillares para sus realizaciones
arquitectónicas. Y no es que no hubiera precedentes en esta
materia. Comparados con la riqueza escultórica de otras culturas
antiguas de Mesoamérica como la de los olmecas, los mayas, los
toltecas o los aztecas, o de culturas preincaicas como la de
Chavín de Huántar o 
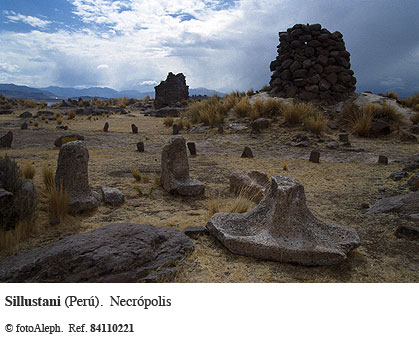
 A ello ayudó también el uso de
espadas
y
lanzas de hierro, así como armas de fuego, frente a las que poco
podían hacer las rudimentarias armas de los incas. Y el empleo
de
caballos, animal hasta entonces desconocido en aquellas tierras.
A ello ayudó también el uso de
espadas
y
lanzas de hierro, así como armas de fuego, frente a las que poco
podían hacer las rudimentarias armas de los incas. Y el empleo
de
caballos, animal hasta entonces desconocido en aquellas tierras. 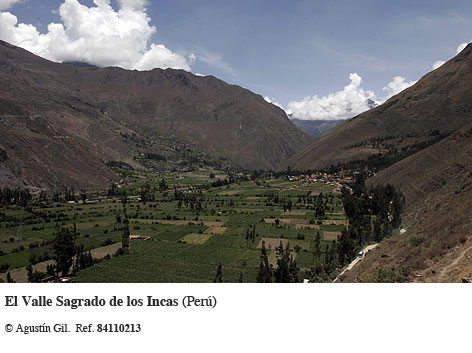
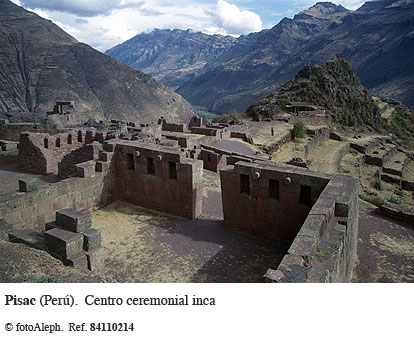

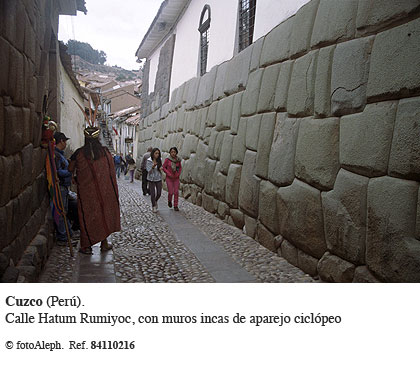 Pachacútec (a quien también se
atribuye la
construcción de
Pachacútec (a quien también se
atribuye la
construcción de 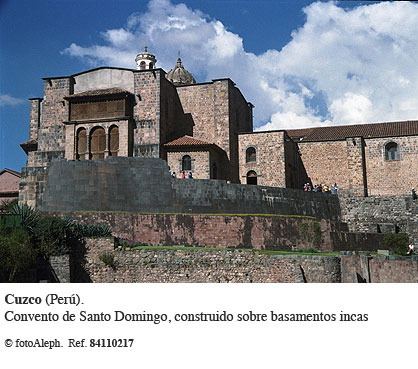
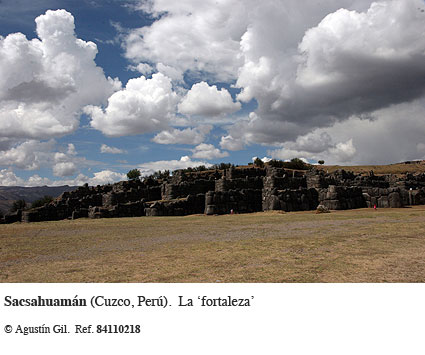 La llamada fortaleza, con sus plazas y
edificios
adyacentes, era en realidad un importante centro ceremonial, que fue
comenzado a construir a mediados del siglo XV por iniciativa del Inca
Pachacútec, dentro de su proyecto de renovación integral
del Cuzco. Cuando llegaron los españoles las obras estaban
recién concluidas.
La llamada fortaleza, con sus plazas y
edificios
adyacentes, era en realidad un importante centro ceremonial, que fue
comenzado a construir a mediados del siglo XV por iniciativa del Inca
Pachacútec, dentro de su proyecto de renovación integral
del Cuzco. Cuando llegaron los españoles las obras estaban
recién concluidas.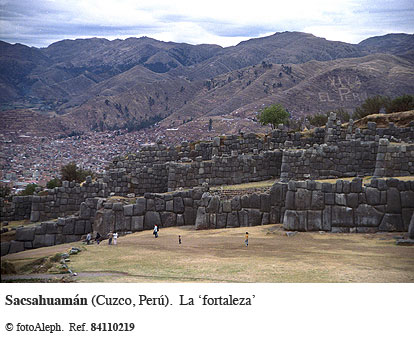
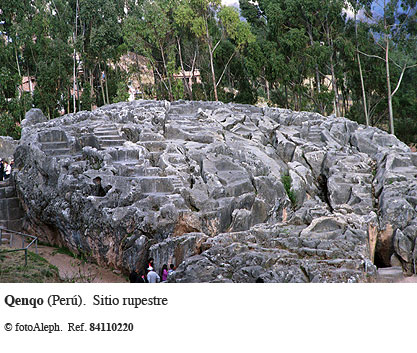 que en términos geológicos
se conoce como un karst. A la acción escultórica del agua
se sumó la de la mano del hombre, pues los incas cincelaron
parcialmente estos promontorios para crear un intrincado dédalo
de pasadizos, hornacinas, escaleras, oquedades y cámaras
subterráneas, con una red de canales para drenar el agua, que
hace de este lugar uno de los más sugestivos y
enigmáticos yacimientos arqueológicos de los alrededores
del Cuzco (
que en términos geológicos
se conoce como un karst. A la acción escultórica del agua
se sumó la de la mano del hombre, pues los incas cincelaron
parcialmente estos promontorios para crear un intrincado dédalo
de pasadizos, hornacinas, escaleras, oquedades y cámaras
subterráneas, con una red de canales para drenar el agua, que
hace de este lugar uno de los más sugestivos y
enigmáticos yacimientos arqueológicos de los alrededores
del Cuzco (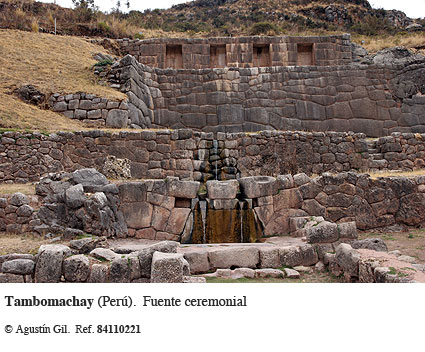
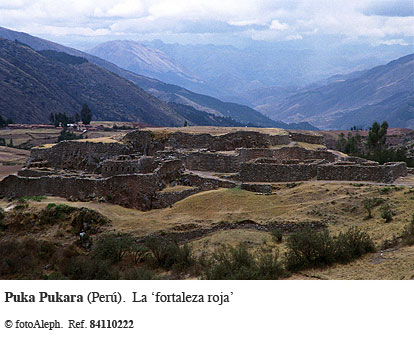
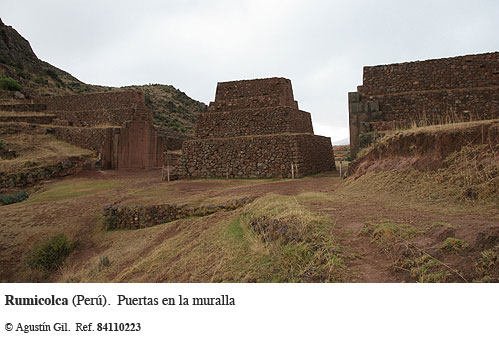
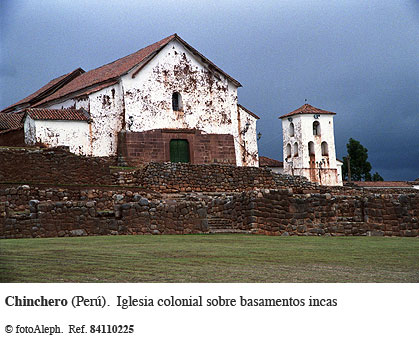 Para los incas Chinchero era la cuna del arco
iris, porque
aquí el
Para los incas Chinchero era la cuna del arco
iris, porque
aquí el 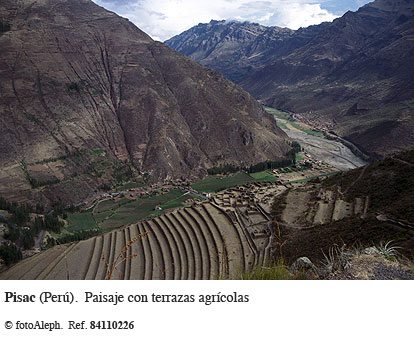 Pisac (también escrito Pisaq,
pronúnciese Písac), ubicado
a 33 km al
nordeste de la ciudad del Cuzco, es un pequeño pueblo de sabor
colonial que levanta su caserío, cercado de huertas, en la
ribera del Urubamba. Fue construido sobre basamentos incas en tiempos
del virrey Francisco de Toledo (1569-1581). Las calles se cortan en
ángulo recto obedeciendo al modelo de planificación
urbanística que seguían no solo los colonizadores, sino
los mismos pueblos prehispánicos. La Plaza de Armas sirve de
recinto para un popular mercado de artesanía. Aquí se
halla la iglesia, donde se celebran misas en quechua a la que asisten
los indígenas y los
Pisac (también escrito Pisaq,
pronúnciese Písac), ubicado
a 33 km al
nordeste de la ciudad del Cuzco, es un pequeño pueblo de sabor
colonial que levanta su caserío, cercado de huertas, en la
ribera del Urubamba. Fue construido sobre basamentos incas en tiempos
del virrey Francisco de Toledo (1569-1581). Las calles se cortan en
ángulo recto obedeciendo al modelo de planificación
urbanística que seguían no solo los colonizadores, sino
los mismos pueblos prehispánicos. La Plaza de Armas sirve de
recinto para un popular mercado de artesanía. Aquí se
halla la iglesia, donde se celebran misas en quechua a la que asisten
los indígenas y los 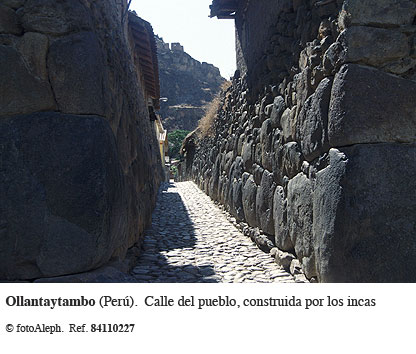 Según el cronista español del
siglo XVI
Pedro Sarmiento de Gamboa, el rey Pachacútec conquistó la
región y destruyó Ollantaytambo para incorporarlo a su
imperio bajo el gobierno de los incas. Luego reconstruyó la
ciudad, dotándola de imponentes edificios, un centro ceremonial
y los habituales aterrazamientos de bancales agrícolas
destinados a proveer de recursos alimenticios a la población
para hacerla autosuficiente. Estos terrenos eran trabajados por
Según el cronista español del
siglo XVI
Pedro Sarmiento de Gamboa, el rey Pachacútec conquistó la
región y destruyó Ollantaytambo para incorporarlo a su
imperio bajo el gobierno de los incas. Luego reconstruyó la
ciudad, dotándola de imponentes edificios, un centro ceremonial
y los habituales aterrazamientos de bancales agrícolas
destinados a proveer de recursos alimenticios a la población
para hacerla autosuficiente. Estos terrenos eran trabajados por  En el caso del Perú, éste no
era más
que un aspecto parcial del extraordinario grado de sofisticación
que habían alcanzado la agricultura y la ingeniería
agrícola bajo la administración de los incas, cosa que
podemos comprobar con nuestros propios ojos cuando visitamos sitios
como
En el caso del Perú, éste no
era más
que un aspecto parcial del extraordinario grado de sofisticación
que habían alcanzado la agricultura y la ingeniería
agrícola bajo la administración de los incas, cosa que
podemos comprobar con nuestros propios ojos cuando visitamos sitios
como 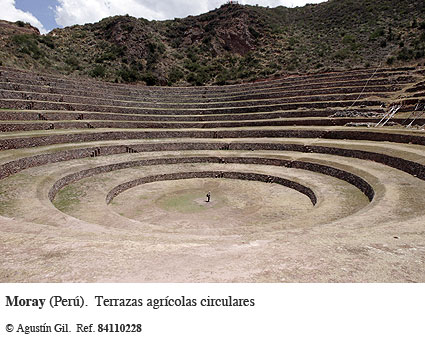 Una sucesión de peldaños
consistentes en
simples lápidas que sobresalen de las paredes (
Una sucesión de peldaños
consistentes en
simples lápidas que sobresalen de las paredes ( Las numerosos vestigios arqueológicos
que se hallan
en las orillas y las islas del lago Titicaca dan testimonio no solo de
la presencia de los incas en la región, sino también de
la existencia previa de antiguas civilizaciones anteriores a la de los
incas.
Las numerosos vestigios arqueológicos
que se hallan
en las orillas y las islas del lago Titicaca dan testimonio no solo de
la presencia de los incas en la región, sino también de
la existencia previa de antiguas civilizaciones anteriores a la de los
incas.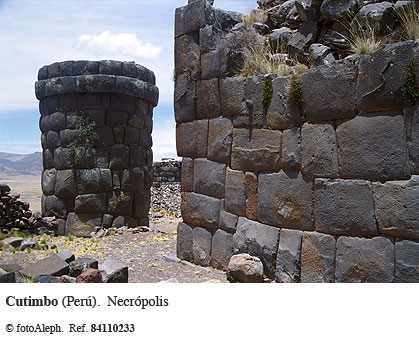

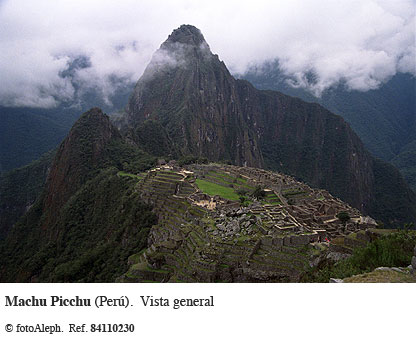 Como si jugara con nosotros, la niebla
levanta a su
capricho sus cortinajes en otro punto del paisaje y abre un claro a
través del cual divisamos como por una ventana otro pueblo
encantado, con sus casas descolgándose ordenadamente por una
pendiente montañosa. Baja de nuevo el telón, la ventana
se cierra y la escena se oculta a nuestros ojos en un fundido en
blanco. En el horizonte las nieblas se desgarran en jirones algodonosos
y dejan entrever afilados peñascos que emergen del mar de nubes
tapizados de bosques de un verde oscuro. Las nieblas se condensan en un
profundo valle, suben arrastradas por el viento, se derraman por las
laderas y se dispersan en un lánguido vaivén de oleaje
chocando con las colinas.
Como si jugara con nosotros, la niebla
levanta a su
capricho sus cortinajes en otro punto del paisaje y abre un claro a
través del cual divisamos como por una ventana otro pueblo
encantado, con sus casas descolgándose ordenadamente por una
pendiente montañosa. Baja de nuevo el telón, la ventana
se cierra y la escena se oculta a nuestros ojos en un fundido en
blanco. En el horizonte las nieblas se desgarran en jirones algodonosos
y dejan entrever afilados peñascos que emergen del mar de nubes
tapizados de bosques de un verde oscuro. Las nieblas se condensan en un
profundo valle, suben arrastradas por el viento, se derraman por las
laderas y se dispersan en un lánguido vaivén de oleaje
chocando con las colinas. 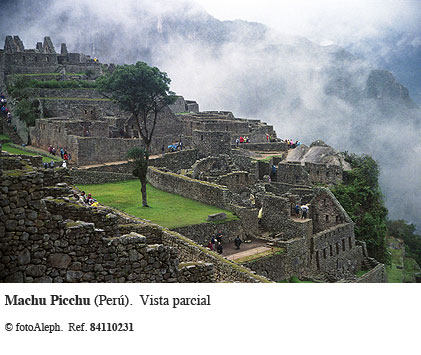 Se puede estimar que el 90% de estas
estructuras estaba en
pie cuando fueron descubiertas a principios del siglo XX, y que tras
las obras de desbroce, restauración y consolidación,
contemplamos el 95% de lo que fue Machu Picchu en su día. Solo
se echan en falta los tejados de los edificios, que, por estar hechos
de materiales perecederos como madera y paja, han desaparecido con el
tiempo. Eran tejados a dos aguas, de un ángulo tan puntiaguado
que los gabletes triangulares de las fachadas delanteras y traseras
parecen reproducir el empinado perfil del pico Huayna Picchu, que se
recorta allá al fondo contra el horizonte (
Se puede estimar que el 90% de estas
estructuras estaba en
pie cuando fueron descubiertas a principios del siglo XX, y que tras
las obras de desbroce, restauración y consolidación,
contemplamos el 95% de lo que fue Machu Picchu en su día. Solo
se echan en falta los tejados de los edificios, que, por estar hechos
de materiales perecederos como madera y paja, han desaparecido con el
tiempo. Eran tejados a dos aguas, de un ángulo tan puntiaguado
que los gabletes triangulares de las fachadas delanteras y traseras
parecen reproducir el empinado perfil del pico Huayna Picchu, que se
recorta allá al fondo contra el horizonte (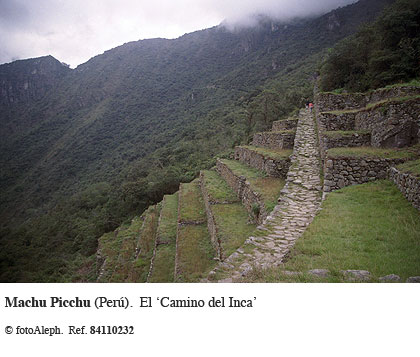 A Machu Picchu no se puede llegar por
carretera. Solo dos
vías férreas lo conectan con el resto del Perú.
Los visitantes actuales han de tomar un tren para acercarse a Aguas
Calientes, una población moderna que hace las funciones de
'campamento base' desde donde emprender la ascensión a la
montaña en cuya cumbre yace la ciudad perdida.
A Machu Picchu no se puede llegar por
carretera. Solo dos
vías férreas lo conectan con el resto del Perú.
Los visitantes actuales han de tomar un tren para acercarse a Aguas
Calientes, una población moderna que hace las funciones de
'campamento base' desde donde emprender la ascensión a la
montaña en cuya cumbre yace la ciudad perdida.