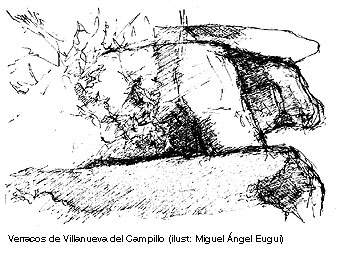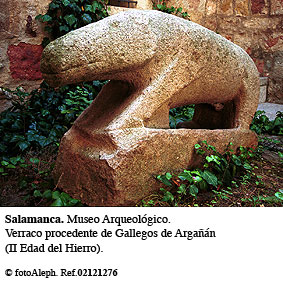Ofrecemos a
continuación
una serie de breves reseñas sobre cada uno de los verracos
mostrados
fotográficamente en nuestra exposición:
Ávila
En la provincia de
Ávila hay más de un
centenar
de verracos atribuidos a los vettones, dispersos por diversos pueblos y
aldeas, habiendo sido más de la mitad de ellos trasladados a la
capital en distintos momentos de la historia.
Varios de los verracos de Ávila han sido rescatados
de la Muralla de la ciudad, donde habían sido reaprovechados en
época medieval como relleno para la construcción del
recinto
defensivo. Todavía pueden hoy verse, empotrados en la muralla,
abundantes
elementos de épocas anteriores, como sepulcros, cistas y
lápidas
romanas con inscripciones.
De los 58 verracos existentes en la ciudad de
Ávila,
13 proceden de Tornadizos de Ávila, 3
de Bernuy Salinero (lugar donde se halla también un dolmen de
corredor
con túmulo de la época megalítica, en el paraje
llamado
Campo de las Cruces, de donde proviene un verraco), 3 del castro de Las
Cogotas, 8 de la dehesa de Guterreño, y otros de
Bascarrabal, Chamartín de la Sierra,
San
Miguel de Serrezuela,
Muñogalindo y Vicolozano.
- Verraco del Alcázar
(Fotos 01
y 02)
Así como la mayoría de verracos
abulenses
están instalados en el interior de edificios públicos y
privados
(Palacio Episcopal, Escuela de Arquitectura, Parador Nacional, Agencia
Tributaria, etc.) o custodiados en museos, hay uno a la vista del
público
en la plaza de Calvo Sotelo, 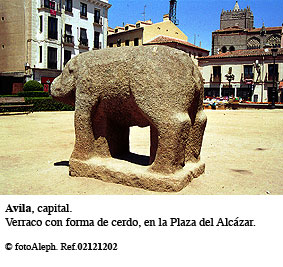 donde estuvo el Alcázar de
Ávila,
dentro del tramo oeste de la muralla, junto al Arco del
Alcázar. donde estuvo el Alcázar de
Ávila,
dentro del tramo oeste de la muralla, junto al Arco del
Alcázar.
De tamaño bastante grande, es uno de los pocos
que no dejan lugar a dudas por sus rasgos de que se trataría de
una representación de cerdo macho. Procede de Cardeñosa,
pueblo próximo al castro vettón de Las
Cogotas. El alcalde de esta localidad intentó en 1877 vender
este verraco al conde de Oñate, aduciendo que estaría
mejor
conservado bajo su propiedad, al tiempo que con su coste podría
abonarse el jornal que se adeudaba al guardián de Las Cogotas.
La
venta no fue autorizada, pero el rey Alfonso XII ordenó su
traslado
a Ávila.
Indice
de
textos
- Museo de Ávila
En el Museo de Ávila, habilitado en la antigua
Casa de los Deanes, se muestran en varias salas hallazgos de la cultura
de los castros, procedentes de Las Cogotas,
la Mesa de Miranda, El
Raso y Ulaca. Se exhiben tres verracos
de
pequeño tamaño, uno de ellos con una inscripción
conmemorativa
en latín.
- Museo-almacén de Santo Tomé
La vecina iglesia románica de Santo Tomé
el Viejo se ha acondicionado como almacén visitable, donde se
van
reuniendo a la vista del público piezas arqueológicas de
época prerromana, romana, medieval y moderna encontradas en la
zona.
Entre los verracos, destacan:
. Verraco procedente de la Plazuela
del Rollo, Ávila.
. Verraco hallado en el cementerio
viejo,
Ávila.
. Cinco verracos que se habían
reutilizado empotrados en las murallas medievales de la ciudad y
aledaños,
rescatados en recientes restauraciones.
. Un verraco, así como piedras
de molino y adobes, procedentes del castro de Las
Cogotas.
. Un verraco procedente de El
Fresno.
. Cuatro verracos con sus
correspondientes cupæ o cistas de época romana,
hallados en un
campo
en Martiherrero, en el lugar conocido como El Palomar, excavados por
Martín
Valls y Pérez Herrero. Una de las cistas, empotrada en una
tapia,
contenía restos de huesos calcinados. En la misma zona se
encontró
un modesto ajuar funerario, con un sestercio de bronce de tiempos del
emperador
Clodio Albino (acuñado en 193-195 d C), pero no se ha hallado en
los alrededores ninguna población con la que relacionar el
asentamiento.
Uno de los verracos porta una inscripción funeraria en
latín
muy borrada: "Consagrado a los Manes. Titullo procuró hacer este
monumento a Titillo" (Mariano Serna Martínez, 'Estudio de los
verracos
abulenses', en Diario de Ávila, 12 octubre 2003).
. Cuatro verracos más, de varias
procedencias.
Además se almacenan otras piezas de época
protohistórica:
. Una 'bicha' procedente de San Miguel
de Serrezuela.
. Molinos naviformes hallados en el
Cerro del Berrueco, en Medinilla.
. Una pieza de martinete, descubierta
en El Raso.
- Palacio de los Verdugo
Toro con las patas cortadas y provisto de una gruesa
papada,
instalado al pie de la fachada de este palacio gótico.
Descubierto
en un solar de Muñogalindo. De grandes dimensiones (231 x 125 x
65 cm).
- Parador Nacional Raimundo de Borgoña
(Foto 03)
En el jardín interior de este palacio renacentista
rehabilitado como parador se conserva un verraco de tamaño
pequeño,
con aspecto de novillo.
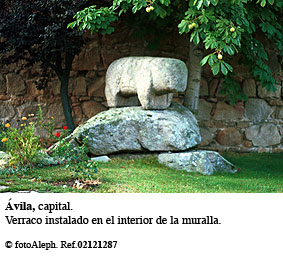
- Agencia Tributaria
Torso de verraco sin patas, encontrado junto al Arco de
San Vicente, instalado en un patio privado junto a la pared de la
muralla.
Se hallaba bajo los cimientos de la Muralla de Ávila y
podría
tener una función protectora de una de las puertas de entrada a
la ciudad.
Indice
de
textos
- Campo de Golf
(Foto 45)
Potente toro de granito, relativamente bien conservado,
que se ubica en las instalaciones del Campo de Golf.
- Cementerio musulmán
(Foto 46)
Verraco de granito con forma de cerdo, en buen estado
de conservación, descubierto el 1 de septiembre de 2003 cerca de
la iglesia de San Nicolás, en unas excavaciones en la margen
derecha
del río Adaja. Se hallaba soterrado en el mismo lugar donde hace
unos años se encontró un cementerio musulmán, que
en el siglo XIX fue a su vez heredad de los marqueses de Casa
Muñoz.
- Dehesa del Pinar
Tres toros de granito fueron descubiertos en la finca
de la Serna, cercana a la capital, y trasladados a la Dehesa del Pinar,
al norte de Ávila. Un cuarto zoomorfo indeterminado fue hallado
en el mismo lugar y se desconoce hoy su paradero.
Están registrados en Ávila varios
verracos
hoy desaparecidos:
- Toro de la Romarina (246 x 161 x 64 cm). Ubicado
varios años
en la plaza de San Vicente, tras ser reclamado por su propietario se
encuentra
en la actualidad en paradero desconocido.
- Zoomorfo que estaba a mediados del siglo XIX
abandonado en
la Plaza de la Feria, procedente del Palacio de los Verdugo, y
perteneciente
a Ramón de Campomanes, poseedor del mayorazgo de los Verdugo.
Actualmente
desaparecido, se especula si podría ser el mismo verraco
custodiado
en el almacén de Santo Tomé, procedente de la Plazuela
del
Rollo. (Juan Ruiz-Ayúcar, 'El verraco misterioso', Diario de
Ávila,
14 septiembre 2003).
Indice
de
textos
Guterreño
En distintos
emplazamientos de la dehesa de
Guterreño
se han hallado hasta ocho toros de piedra, con dimensiones que oscilan
entre los 94 y 120 cm de longitud, y entre los 42 y 90 cm de
alto.
Bascarrabal
Cerdo grande de
granito encontrado en la dehesa de
Bascarrabal,
en el Valle Amblés, de similares proporciones (142 x 88 x 41 cm)
al recientemente descubierto en el cementerio musulmán
próximo
a la iglesia de San Nicolás de Ávila. Se conserva en el
mismo
lugar donde fue excavado.
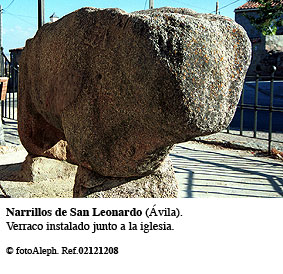
Narrillos de San Leonardo
(Fotos 04
y 05)
Hay un verraco
monolítico de tamaño mediano
emplazado en un porche junto a la iglesia del pueblo. Aunque muy
fragmentado
y deteriorado por el paso del tiempo, conserva ciertos rasgos y el
perfil
general de toro. Le faltan las patas delanteras y la plataforma de
base.
Llaman la atención los numerosos orificios de poca profundidad
que
perforan un costado del cuerpo.
Vicolozano
(Foto 47)
Se puede ver un
verraco de pequeño tamaño,
tipo bóvido, colocado sobre una tapia, en la encrucijada de la
carretera
Ávila-Villacastín con la carretera de Brieva.
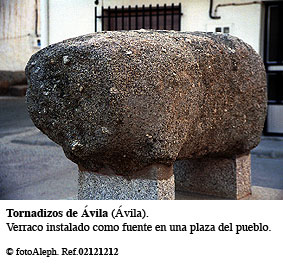
Tornadizos de Ávila
(Fotos 06
y 07)
De este pueblo
cercano a Ávila son originarios
gran número de los verracos trasladados en distintas
épocas
a la capital. Instalado sobre una fuente pública en una plaza,
se
mantiene un torso de verraco de tamaño mediano y más bien
grueso de cuerpo. Muy desgastado, sin cabeza ni patas, su grado de
deterioro
le hace semejar una simple roca, siendo difícil discernir si se
trata de un toro o un cerdo.
Existen al sur, en la dehesa de La Alameda Alta, otros
verracos clavados en tierra.
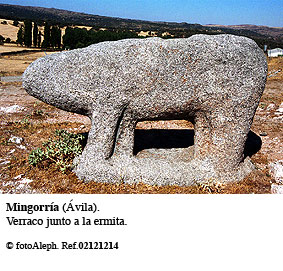
Mingorría
(Fotos 08
y 09)
Verraco
con perfil tirando a cerdo, instalado a media
ladera de una colina coronada por una ermita, en las afueras del
pueblo.
De tamaño mediano, se conserva muy entero, con su plataforma de
base.
Tiene un orificio perforado en su
lomo, elemento que aparece en muchos verracos. Según cierta
teoría (Manuel Gómez-Moreno), esta cazoleta a modo de
recipiente
habría tenido
como fin recoger líquidos de libaciones o depositar incienso,
de
modo semejante a las aras romanas. Esta hipótesis es cuestionada
por Mariano Serna, quien nos notifica que este agujero
sirvió para cristianizar la escultura, empotrando en él
una cruz de via crucis.
Indice
de
textos
Castro de Las Cogotas
(Foto 10)
Uno de los
más representativos castros vettones
de la Meseta, entre los excavados, es el de Las Cogotas, cuyas ruinas a
duras penas se distinguen entre la vegetación de un
montículo
a pocos kilómetros de Cardeñosa (Ávila). Pertenece
a la Edad del Hierro, con una cronología aproximada entre los
siglos
VI y III a C.
Situado a 1.156 metros de altura, es conocido desde 1876
y fue excavado por J. Cabré en los años 1927-31,
permitiendo
identificar la cultura de los vettones. Se calcula que sus 15
hectáreas
de superficie albergarían a unas 250 personas.
Mucho más reducido en dimensiones que la ciudad
de Numancia, tenía varios recintos amurallados reforzados con
bastiones
de gran espesor. Uno de ellos estaba cercado por cuatro líneas
de
murallas, la superior de las cuales servía de acrópolis,
con cuatro puertas flanqueadas por cubos. En el exterior se han hallado
restos de una línea de 'piedras hincadas' para dificultar los
ataques.
Las casas se distribuían aleatoriamente en enclaves adecuados
del
abrupto terreno, sin formar calles. Algunas casas estaban agrupadas por
medianiles comunes y apoyadas contra la muralla, creyéndose que
debieron pertenecer a las élites del poblado. El recinto
exterior
meridional se debió dedicar a ferias de ganado y actividades
artesanales,
como fraguas y alfarerías.
En las cercanías se ha exhumado una extensa
necrópolis,
con más de mil seiscientos enterramientos repartidos en cuatro
zonas,
tal vez correspondientes con los distintos clanes del pueblo.
Del castro de Las Cogotas proceden diversos verracos,
como el que puede verse en Mingorría,
o
el exhibido en el Museo Arqueológico Nacional
de Madrid. Es de destacar que en los cercanos pueblos de
Mingorría
y Cardeñosa se fabrican también hoy en día
verracos
esculpidos en granito, de moderna factura, con fines comerciales.
Indice
de
textos
El Oso
(Fotos 11
y 12)
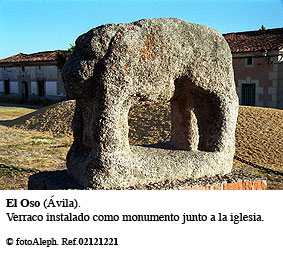
Curioso
verraco instalado a modo de monumento junto a
la iglesia de San Pedro, que se levanta a la entrada del pueblo. Se
conserva
casi entero, con sus patas en pie sobre la característica basa
de
piedra que suele formar parte integral del monolito, que mide 127 x 94
x 53 cm. Las extremidades están muy bien talladas,
identificándose
las formas de los jamones, las rodillas, los corvejones y las
pezuñas.
En la grupa se observan restos de una cruz incrustada. La cabeza
está
en parte fragmentada, habiendo adquirido sus facciones un perfil chato,
que parece conferir una vaga forma de oso a lo que probablemente era
otro
animal. Su tipología indeterminada se ha clasificado en el tipo
B; es decir, se da por seguro que no se trata de un toro. Al bicho se
le
denomina 'el oso' y aseguran que este animal de granito es el origen
del
nombre de este pueblo de la comarca abulense de la Moraña,
tierra
de cereales. El Oso posee además un entorno de paso de multitud
de aves, gracias a sus lagunas.
Su lugar de origen es desconocido, pero hacia 1250 el
verraco de El Oso aparece mencionado en el pueblo en la
consignación
de rentas del cardenal Gil Torres a la Iglesia y Obispado de
Ávila.
Cuenta la leyenda que una manada de osos pasaba por las
cercanías,
cuando uno se desvió y acabó siendo abatido por los mozos
del lugar.
Unos vecinos de Papatrigo nos refirieron una costumbre
que antaño practicaban en El Oso los jóvenes del pueblo
que
querían contraer matrimonio: en determinadas fiestas, los mozos
y las mozas casaderos tenían que atravesar con su cuerpo el
agujero
rectangular que forma la tripa, las patas y la base de piedra del
verraco;
si lo conseguían, se consideraba un augurio favorable para las
nupcias.
En breve, la Diputación de Ávila tiene
prevista
la recuperación del verraco de El Oso, propiedad del
Ayuntamiento,
y el acondicionamiento de su entorno, con el fin de integrarlo dentro
de
los circuitos arqueoturísticos por las localidades donde se
custodian
muestras del rico patrimonio vettón de la provincia.
Indice
de
textos
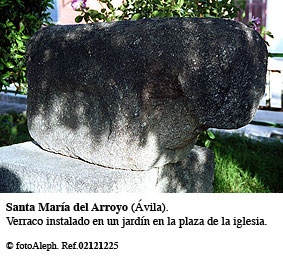
Santa María del Arroyo
(Foto 13)
Verraco de
pequeño tamaño instalado sobre
una peana en la plaza frente a la iglesia. El hueco que habitualmente
forman
tronco, patas y pedestal-base está aquí sin perforar,
sólo
insinuado. El toro o novillo no está de pie, sino recostado
sobre
el suelo, con sus extremidades recogidas a la manera de los rumiantes.
Se distingue también el pellejo colgante de su papada.
Castro de Ulaca
El despoblado de
Ulaca esconde sus ruinas en un
montículo
aislado que domina la fértil llanura del valle Amblés
cruzada
por el Adaja, al norte de la sierra Paramera, cerca del pueblo de
Solosancho,
junto al castillo de los Estrada en Villaviciosa y no lejos del
castillo
de Aunqueospese, de Sotalvo, cuyas torres del siglo XV despuntan sobre
una colina a oriente. En su tiempo, la población de este
asentamiento
de la cultura de los vettones pudo llegar a los 4.000 habitantes. El
lugar
tuvo una secuencia cronológica continuada desde la Edad de Cobre
(final del III milenio a C) hasta su abandono en época romana
(hacia
el 72 a C, probablemente a consecuencia de las Guerras Sertorianas),
dándose
su apogeo en la Edad de Hierro.
Con sus 74 hectáreas de superficie, el castro de
Ulaca es uno de los mayores oppida de Europa, y se cuenta entre
los más extensos de la España prerromana. Se
trataría
probablemente de un santuario colectivo que, ante la presión
romana,
se amuralló y se convirtió en una inexpugnable ciudad
fortificada.
Situado a 1.500 metros de altura, su visita implica una empinada
ascensión
de una hora hasta la cima del monte.
Se han identificado en su interior más de siete
recintos, zonas de terreno diferenciadas donde se instalaban las casas
y los corrales de ganado. Estos recintos estaban resguardados por sus
respectivos
cinturones de murallas, alcanzando la suma de sus perímetros
más
de seis kilómetros. Al ir ascendiendo por la colina, se perciben
con cierta frecuencia poderosos lienzos de muralla de aparejo casi
ciclópeo
luchando por sobresalir entre la vegetación, que trepan y
escalan
por las escarpaduras, y se acoplan a los accidentes del terreno,
aprovechando
de vez en cuando como bastiones las impresionantes formaciones
caballares
de rocas de granito que jalonan la colina y constituyen
auténticas
defensas naturales. Parte de la muralla norte quedó a medio
ejecutar,
y puede distinguirse su técnica constructiva de doble y triple
muro.
En puntos estratégicos de los muros se abrían hasta una
decena
de puertas, de acceso a la ciudad y de interconexión entre los
recintos,
algunas de ellas dispuestas de forma lateral para dificultar posibles
ataques
y flanqueadas por imponentes bastiones circulares. Ulaca
constituía
así un poderoso conjunto defensivo que podía ser guardado
de incursiones enemigas por una población con un número
relativamente
pequeño de habitantes.
Indice
de
textos
El primero y más amplio de los recintos del castro
de Ulaca consta de 46 hectáreas, más que todos los
restantes
juntos, y albergaba el grueso del caserío. Se han localizado en
la zona noroeste, que no era residencial, diversos edificios
públicos
monumentales de probable carácter religioso:
- Un 'altar de sacrificios' tallado en una gran
peña,
rodeado de un recinto pétreo a modo de temenos de planta
cuadrangular aterrazada. Se trata de los restos de un complejo rupestre
sin equivalente en otros castros célticos de la Meseta. El altar
monumental dispone de piletas y dos escalonamientos tallados,
orientados
hacia la Sierra Paramera, que conducen a una plataforma superior. Se
relaciona
su cometido con prácticas sacrificales y libatorias.
- 'La Fragua': una supuesta sauna ritual, también
rupestre, esculpida en la pared de una gran roca, donde se distinguen
tres
estancias, que se han interpretado por paralelismo con las 'pedras
formosas'
de la cultura castreña como antecámara, cámara y
horno.
Este último es una pequeña cámara donde se
calentaba
el agua, conectada por una ventana arqueada con la cámara
principal.
Se supone que este edificio se utilizaba en algún tipo de
ceremonia
purificadora de iniciación entre la casta de los guerreros (M.
Almagro
Gorbea y J. Álvarez Sanchís).
Otros elementos de interés aparecen en diversos
puntos del extenso recinto:
- 'El Torreón': una gran torre de sillares de
piedra
en ruinas, reducida a un gran montón de cascotes, pero donde
puede
discernirse todavía la forma rectangular de la planta. Era
quizá
una atalaya defensiva.
- Más de cien casas, algunas de grandes
dimensiones.
Las casas se construían por lo general con troncos, ramas y
barro,
por lo que apenas queda rastro de ellas. Pero algunas asentaban sus
tabiques
de adobe sobre unos muros base de mampostería, lo que ha
permitido
hallar trazas del caserío, si bien a nivel de basamento. En
algunas
áreas, grandes lajas planas de piedra en el terreno fueron
usadas
como suelo de algunas viviendas, para preservarlas a salvo de la
humedad.
- Canteras. En diversos puntos de la colina y en su parte
más alta, pueden verse hoy día las canteras de donde se
nutrían
los vettones para su material de construcción. Se aprecian
claramente
las filas de perforaciones para la introducción de cuñas,
y enormes bloques cortados de granito que no llegaron a utilizarse,
pues
la vida del oppidum llegó a su fin y su población
se trasladó a otros lugares.
- Manantiales para el suministro de agua al poblado,
uno de ellos junto a la gran torre de piedra.
En el tercer recinto se encontraron diversos verracos,
lo que ha llevado a la teoría (no confirmada) de que se trataba
de un recinto para ganado.
Los ritos funerarios de los vettones entre los siglos
V y II a C se basaban en la incineración, por lo que se
disponían
campos de urnas en las afueras, con sepulturas en forma de hoyo o de
túmulo,
donde se depositaba un ajuar funerario. A partir del II a C
debió
experimentarse un cambio hacia otro rito, con ocultación de
cadáveres
para evitar su profanación por invasores, lo que
explicaría
el hecho de que no se hayan descubierto necrópolis vettonas
posteriores
a esa fecha.
Recientemente (septiembre de 2003) ha sido descubierta
la necrópolis de Ulaca, tras años de búsqueda,
habiéndose
iniciado las primeras catas para su excavación por los
arqueólogos
Gonzalo Ruiz-Zapatero y Jesús Álvarez. En una
pequeña
llanura amesetada, al norte del oppidum, frente a dos de las
puertas
de la muralla, se han hallado cerámicas (vasos y urnas), piezas
de ajuar funerario (una funda de puñal, una aguja de hierro, un
cuchillo y cuentas de collar de pasta de vidrio), el suelo empedrado de
un túmulo de enterramiento, y restos de animales como caballos,
de donde se deduce que debía ser ésta un área
dedicada
a actividades religiosas ligadas a ritos sacrificales dentro del
ámbito
funerario. Se cree que lo encontrado hasta ahora no es sino la punta
del
iceberg de lo todavía por hallar, vestigios que
proporcionarán
en un futuro gran cantidad de información sobre este poblado de
la Edad de Hierro que alcanzó su esplendor en los siglos II y I
a C (Diario de Ávila, 10 octubre 2003).
El castro vettón de Ulaca ha sido declarado
Monumento
Histórico-Artístico y Arqueológico por decreto de
3 junio 1981, habiéndose últimamente realizado trabajos
de
excavación, recuperación y
señalización.
G. Ruiz-Zapatero y J. Álvarez Sanchís
llevaron
a cabo trabajos de prospección en Ulaca, que revelaron la
distribución
del caserío y edificios públicos. El profesor Mariano
Serna
Martínez ha estudiado recientemente el asentamiento de Ulaca, y
publicado los datos recogidos en 'El castro de Ulaca. Una
aproximación
topográfica'.
Indice
de
textos
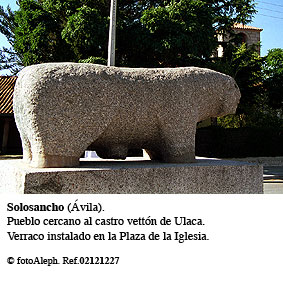
Solosancho
(Fotos 14
y 15)
Un verraco
de granito instalado sobre una plataforma,
junto a la iglesia. De tamaño medio-grande, con las extremidades
cortadas, potente cuello y larga envergadura, es un soberbio ejemplar
de
tipo bóvido, de gran estilización y belleza. Testuz
plano,
señales de orejas, presencia en lugar de ojos de dos agujeros
para
la colocación de cuernos (posiblementre de bronce), son algunos
de sus rasgos destacables, además de una protuberancia en medio
de la panza a modo de sustentador para conferir una mayor consistencia
a la escultura. Proviene del vecino castro de
Ulaca,
en concreto de la Fuente del Oso. Según el profesor Serna
Martínez,
los indígenas prerromanos de tierras de Ávila y
limítrofes
asociaban los toros de piedra a los manantiales y cursos de agua, en
torno
a los cuales crecían ricos pastos: tal es el caso de la famosa
'Fuente
del Oso', que toma su nombre precisamente de este verraco que se
halló
en su contigüidad, en la parte nororiental del castro.
Villaviciosa
(Foto 16)
Verraco de
pequeño tamaño y muy deteriorado,
instalado en una plazuela frente al castillo de los Estrada, del siglo
XV. Fue hallado accidentalmente hace siglos por un campesino en el
Campo
de Barbacedo de Villaviciosa, al tropezar su arado con la
escultura.
Situada a 1.180 m de altura, y al pie de la colina donde
se encaraman las ruinas del castro
vettón
de Ulaca, Villaviciosa (término de Solosancho) recibe su
nombre
de la Villaviciosa de Asturias, y aquí tenían su solar
los
Estrada, señores del castillo en los tiempos de la
Repoblación
de Ávila.
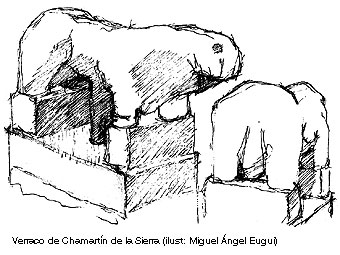
Chamartín de la Sierra
(Fotos 17, 18 y 19)
En la
plaza de la Inmaculada se conserva un hermoso
verraco,
grande y de estilizadas proporciones, al que faltan las extremidades.
Su
desgastado perfil deja adivinar las formas de un toro.
Otro verraco, esta vez de perfil porcino y muy fragmentado
(le falta la cabeza y las patas), se halla depositado en un edificio
cercano,
al comienzo de la pista que conduce al impresionante castro
vettón de la Mesa de Miranda.
Indice
de
textos
Castro de la Mesa de Miranda
(Fotos 20, 21, 22
y 23)
A unos
cuatro kilómetros de pista desde Chamartín
de la Sierra, en un despoblado de paisaje más agreste que
bucólico
tachonado de bosques de encinas y rocas de granito, se pueden visitar
las
ruinas de este representativo oppidum de los celtas de la
Meseta.
De todos los castros vettones abulenses es el que mejor conserva las
murallas,
de más de 2.800 m de perímetro, que encierran tres
recintos
yuxtapuestos de unas 30 hectáreas de superficie. Algunos lienzos
de las murallas se componen de dos o tres paramentos de aparejo
semiciclópeo,
con rellenos de cascotes más pequeños.
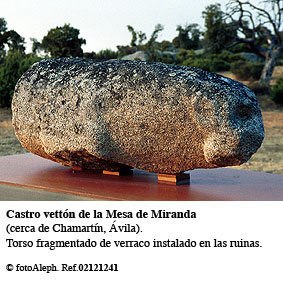 Se penetra en los sucesivos recintos por
puertas
monumentales.
Los dos primeros recintos se han interpretado como zonas residenciales,
pese a no haberse hallado casas en su interior, y están
separados
por una muralla transversal perforada por dos puertas. La puerta
suroriental
de la muralla del primer recinto conserva el foso semienterrado y
espectaculares
campos de piedras hincadas frente a la puerta principal, para
dificultar
los ataques en este punto clave. Se penetra en los sucesivos recintos por
puertas
monumentales.
Los dos primeros recintos se han interpretado como zonas residenciales,
pese a no haberse hallado casas en su interior, y están
separados
por una muralla transversal perforada por dos puertas. La puerta
suroriental
de la muralla del primer recinto conserva el foso semienterrado y
espectaculares
campos de piedras hincadas frente a la puerta principal, para
dificultar
los ataques en este punto clave.
Desde el extremo norte del castro se divisa
un amplio
panorama, que nos permite tomar conciencia de la estratégica
situación
de la ciudad, protegida por dos profundos valles y grandes roquedos que
ofician de defensas naturales, y controlando el paso a la sierra desde
las llanuras del Duero.
Ante la puerta del tercer recinto se extendía una
vasta necrópolis, con estelas y estructuras tumulares.
La muralla se reforzó con torres
cuadrangulares
y un acceso en embudo, que fue interpretado como un encerradero de
ganado
a partir del hallazgo en su interior de tres verracos.
El tronco de un verraco muy erosionado por el tiempo,
pero aún de sugerentes formas, ha sido depositado sobre una
plataforma
de madera en mitad de un campo.
Como los restantes castros vettones, el castro de la Mesa
de Miranda fue abandonado antes de la romanización. Sus ruinas
fueron
estudiadas en los años treinta y cuarenta del siglo XX por J.
Cabré
y su hija. En la necrópolis de La Osera, Cabré
excavó
2.230 sepulturas de incineración, algunas de ellas con
estructuras
tumulares, ajuares excepcionalmente ricos y ubicación
privilegiada
dentro del cementerio, de los siglos IV - III a C. La necrópolis
se dividía en seis zonas diferenciadas, cuya orientación
(según Baquedano y Esparza) respondía a complejos
cálculos
astronómicos.
Indice
de
textos
La Aldea del Rey Niño
(Foto 48)
Verraco de
pequeñas dimensiones muy desfigurado,
se hallaba hasta hace poco tendido en una calle, olvidado y
desconocido.
Riofrío
(Foto 24)
Supuesto verraco
(?) empotrado en un muro de
mampostería
en el centro del pueblo, que parece una simple piedra sillar de gran
tamaño.
Sin embargo, su silueta permite conjeturar que podría tratarse
del
torso de otro verraco de tipo bóvido, sin patas, muy semejante a
los de Solosancho y Chamartín de la Sierra. La duda sólo
podrá despejarse el día que se desmantele el muro y
extraiga
la pieza para su estudio, pero la pregunta esencial es:
¿cuántos
verracos más se hallan en condiciones de abandono y olvido,
dispersos
en remotos lugares de las antiguas tierras de los vettones,
todavía
por descubrir?
En Riofrío se han detectado trazas de la existencia
de un monumento funerario de época romana cerca de la dehesa de
Gemiguel, al cual pertenecerían al menos los siete verracos y
las
dos cistas que se hallan empotrados en las partes bajas de las cuatro
esquinas
de una de las construcciones en ruinas. Excepto uno, los verracos se
hallan
tendidos, lo cual imposibilita saber si portan o no
inscripción.
Indice
de
textos
Toros de Guisando
(Fotos 25, 26, 27, 28 y 29)
Los célebres
Toros de Guisando se hallan en un
descampado del lugar llamado Ventas de Guisando, al pie del cerro
Guisando,
cerca de El Tiemblo (Ávila).
Es un grupo de esculturas representando cuatro robustos toros de
poderoso
cuello y gruesa papada, alineados de pie sobre pedestales, con sus
testas
orientadas hacia poniente. Son de tamaño natural y están
talladas en sendos bloques exentos de granito. Cada uno de ellos es
monolítico, aunque uno de ellos había sido destrozado y
posteriormente recompuesto.
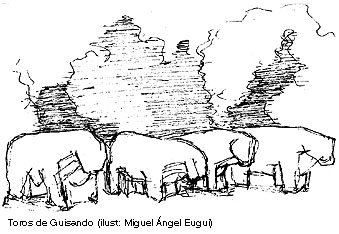 El primero de los toros (de
izquierda a derecha,
mirándolos
de frente) ostenta en el lateral derecho del cuerpo una
inscripción conmemorativa en
latín, en la que se anuncia que un ciudadano llamado Longino, de
la tribu celtíbera de los calaéticos, eleva el monumento
a la memoria de su padre: El primero de los toros (de
izquierda a derecha,
mirándolos
de frente) ostenta en el lateral derecho del cuerpo una
inscripción conmemorativa en
latín, en la que se anuncia que un ciudadano llamado Longino, de
la tribu celtíbera de los calaéticos, eleva el monumento
a la memoria de su padre:
"LONGINVS,
PRISCO-CALA, ETIQ-PATRI-F-C"
Que puede traducirse como: "Longino, a su padre Prisco, de
los calaéticos, procuró hacerlo".
El segundo toro tiene incisos en el cuerpo dos
petroglifos, uno en forma de Y griega.
En el tercer toro, que es el
reconstruido, llaman la atención el detalle realista de las
arrugas en el cuello del cuadrúpedo y los profundos hoyos
destinados a acoplar los cuernos.
La cuarta escultura presenta
otra inscripción latina en su costado izquierdo: la primera
línea muestra las letras "A.N.-A."
y la segunda, la palabra "CALAETICOS". Los
cuatro animales muestran verdugones en las nalgas derechas, como si
fueran marcas de ganadería.
Los Toros de Guisando imponen por su gran tamaño
(con un promedio de 2,70 m de largo, 0,80 m de ancho y 1,50 m de alto)
y
poderosa
constitución anatómica, de prominentes lomos y espesas
papadas
con pliegues, que les hace parecerse a grandes bueyes o incluso a
bisontes.
No se conoce la exacta procedencia y finalidad de este
grupo escultórico, ni siquiera si los cuatro toros formaban
grupo
en origen, pero a juzgar por los epígrafes latinos mencionados,
y por el parecido con otros de su estilo (Martiherrero, Gemiguel, la
Alameda alta de Tornadizos)
se conjetura
que pudieran ser cuatro verracos vettones de los siglos III-II a C,
originarios de este mismo lugar y reubicados en tal disposición
espacial en tiempos romanos (quizá bajo Augusto)
con
algún
fin cultual, conmemorativo o funerario.
Los Toros de Guisando son mencionados en El Quijote:
Vez también
hubo que me mandó fuese a tomar en peso las antiguas piedras de
los valientes Toros de Guisando, empresa más para encomendarse a
ganapanes que a caballeros. (Cervantes, Don Quijote de la Mancha, II, 14)
Cerca se levanta el Monasterio de Guisando, fundado por
el rey Enrique IV en 1464 y protegido por el segundo marqués de
Villena. Aquí se proclamó en 1468 a Isabel la
Católica
heredera del trono de Castilla, título que rehusó aceptar
en vida de su hermano Enrique IV. El primitivo edificio sufrió
un
incendio del que sólo se salvó la capilla gótica
de
San Miguel. El actual edificio, del XVI, ostenta en su claustro los
escudos
del marquesado de Villena.
Indice
de
textos
Villatoro
(Fotos 30, 31 y 32)
Tres verracos, de
tamaño mediano, con forma de
toro instalados en la plaza Mayor, junto a la iglesia parroquial del
XVI.
Parece ser que el nombre del pueblo deriva de la existencia de estas
piezas,
como se da también el caso en otros pueblos como Navaltoro,
Campo
del Toro, El Oso, Barraco, o en parajes como el
pico
Berrueco, Berrueco Gordo, etc.
Villanueva del Campillo
(Fotos 33, 34, 35, 36 y 37)
A pocos
kilómetros del pueblo, en la linde entre
dos campos de labranza, se hallan dos magníficos verracos poco
conocidos,
hasta hace poco tirados por tierra y semienterrados, que por su
evidente
importancia arqueológica están siendo objeto de
restauración.
Uno es de tamaño mediano, y el otro, de grandes proporciones
(dos
metros y medio de alto por dos metros de base), siendo éste
último
con toda probabilidad el más grande de los verracos vettones
hasta
hoy encontrados. 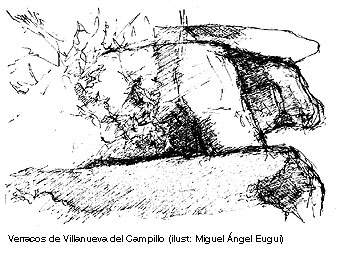
De tamaño mayor que el natural, el gran verraco
de Villanueva supera en dimensiones a los mismos Toros
de Guisando. Se halla fragmentado, el cuerpo partido por la mitad,
habiendo desaparecido la parte de los cuartos traseros. No obstante, se
aprecian perfectamente la cabeza, el grueso cuello y papada, las patas
delanteras y la losa que suele servir de plataforma base para los
verracos
monolíticos. El voluminoso lomo le confiere un aspecto parecido
a un bisonte, y su descomunal tamaño induce a pensar en el uro,
antecesor extinguido de los bovinos en Europa.
Ambos verracos estaban caídos de lado con la misma
orientación, la cabeza mirando al oeste, lo que permite suponer
que, a diferencia de la mayoría de los verracos que han sido
trasladados
y cambiados de sitio a lo largo de la historia, estos dos
bóvidos
de granito podrían encontrarse in situ, circunstancia
que
les otorgaría un valor añadido excepcional. Una
excavación
sistemática de la zona puede revelar sorpresas en el futuro,
como
la pedregosa colina al norte del emplazamiento de los dos verracos, que
contiene numerosos indicios de que podría haber albergado un
asentamiento.
La Junta de Castilla y León
y la Diputación de Ávila se han encargado de los trabajos
de
restauración
de estas dos piezas, que han sido completadas y relevantadas en el
pueblo vecino. La
finalidad es que el público pueda admirar estas obras
insustituibles
del arte estatuario de los vettones, entre las que se encuentra el
más
grande de los verracos celtas conocidos hasta hoy, que no ha recibido
aún
el reconocimiento que merece como una de las más impresionantes
joyas escultóricas de la antigüedad hispana.
Indice
de
textos
San Miguel de Serrezuela
(Fotos 49 y 50)
Un verraco de
descomunal tamaño con anatomía
de toro (el segundo más grande conocido después del de
Villanueva del Campillo), procedente de este pueblo, es exhibido en el
Torreón de los Guzmanes de
Ávila.
Castro de El Raso
(Foto 38)
A unos diez
kilómetros al noroeste de Candeleda,
en el fértil valle del Tiétar (Ávila), han sido
excavadas las ruinas de un extenso castro vettón, distribuidas
por varios montículos y laderas
montañosas
del lugar conocido como El Raso o El Freilo (así también
llamado por el cercano arroyo del mismo nombre).
Junto a la actual población de El Raso, que hay que
atravesar para
llegar a este castro, se encontró en el llano otro poblado
vettón,
cuya existencia, según
Fernando Fernández Gómez, que lo excavó
parcialmente, se dio
entre los
siglos V - II a C, esto es, durante la segunda Edad del Hierro. Estaba
provisto de una necrópolis de esa época,
contemporánea a las de
Las Cogotas y Chamartín.
Las gentes de este poblado y de otros que
debió haber por los alrededores, como consecuencia de la
incursión de Ánibal en 219 a C, cuyo ejército los
pudo destruir, se
trasladó
varios
kilómetros más arriba, al lugar donde ahora se encuentra
el castro de El Raso.
Este castro alto, perteneciente a la tercera Edad del
Hierro, tuvo una vida
corta, pues a mediados del siglo I a
C
debía estar prácticamente abandonado.
De 20 hectáreas de superficie,
ocupaba una
destacada
posición sobre la garganta de Alardos, que le servía a
modo de
foso.
Su parte alta estaba protegida por una fortificación, y la parte
baja por una poderosa muralla de 2-3 m de espesor jalonada de
torreones,
de la que se conserva la puerta sur. Esta estratégica
ubicación
posibilitaba el control de la llanura por parte de los habitantes del
castro,
así como los accesos a los pastos de la Sierra de Gredos.
En el interior de su recinto amurallado se han excavado
diversos barrios, la mayoría con casas humildes, pero con
algunas
viviendas más amplias y mejor distribuidas, con porches al
exterior
y hogares en la habitación central, en torno a los cuales
había
bancos corridos de piedra adosados a la pared. Una pieza de la casa
siempre
estaba destinada a almacén o despensa. Se ha detectado entre las
mansiones un horno de forja de metales.
Los vettones dieron muestras aquí de
cierto sentido
de la urbanización, pues sus casas se alineaban adyacentes pared
contra pared, formando calles y bloques de manzanas (lo que contrasta
con
la distribución aleatoria del caserío en otros castros
celtas
de la región), probable influencia de los usos
constructivos
romanos. Dos casas del centro han sido reconstruidas para facilitar su
comprensión.
Calculando en 300 ó 400 los hogares existentes,
multiplicados por 5-6 personas, la población del castro,
según Fernando Fernández, debió rondar entre los
2.000 y los 3.000 habitantes.
En una de las casas del barrio bajo junto a la
muralla
se ha encontrado un pequeño tesoro formado por brazaletes y
denarios
de plata de época romana.
No se ha descubierto todavía la
necrópolis de este castro.
Indice
de
textos
Otros castros celtas de Ávila
- Castro de El Berrueco,
en Medinilla, sobre un destacado
cerro que domina las llanuras del Tormes.
- Gran recinto de Los
Castillejos, en Sanchorreja,
dominando
la Sierra de Ávila.
Otros lugares de procedencia de verracos en
Ávila
Arévalo (2)
Barraco (1)
Bernuy Salinero (3)
Candeleda (1)
Cardeñosa (5)
Martiherrero (4)
Medinilla (1)
Muñogalindo (2)
Padiernos (1)
Papatrigo (1)
San Juan de la Nava (1)
Santo Domingo de las Posadas (1)
Sotalvo (3)
Indice
de
textos
Salamanca
- Verraco del Lazarillo de Tormes
(Fotos 39
y 40)
Restaurado e
instalado en una alta plataforma junto al
puente romano sobre el río Tormes. Este gran verraco con trazas
de toro, fragmentado y sin cabeza, es célebre como protagonista
del episodio recogido en el capítulo primero del 'Lazarillo de
Tormes',
donde el aprendiz de pícaro Lázaro relata en primera
persona
la pesada broma que le gasta el ciego al que sirve como lazarillo, a
costa
de su juvenil inocencia:
"Salimos de Salamanca, y
llegando
a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que
casi tiene forma de toro, y el ciego mandóme que llegase cerca
del
animal y, allí puesto, me dijo:
–Lázaro: llega el
oído
a ese toro y oirás gran ruido dentro dél.
Yo simplemente llegué,
creyendo
ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de
la piedra, afirmó recio la mano y diome una gran calabazada en
el
diablo del toro, que más de tres días me duró el
dolor
de la cornada, y díjome:
–Necio, aprende que el mozo
del
ciego un punto ha de saber más que el diablo.
Y rio mucho la
burla.
Parecióme que en aquel
instante
desperté de la simpleza en que, como niño dormido,
estaba."
Indice
de
textos
No quedaría completo el episodio del
verraco si
no reseñáramos la venganza que Lazarillo perpetró
contra el ciego, antes de abandonarle, y que se narra al final del
capítulo:
"Visto esto y las malas burlas
que
el ciego burlaba de mí, determiné de todo en todo
dejarle,
y como lo traía pensado y lo tenía en voluntad, con este
postrer juego que luego otro día salimos por la villa a pedir
limosna
y había llovido mucho la noche antes. Y porque el día
también
llovía y andaba rezando debajo de unos portales que en aquel
pueblo
había, donde no nos mojamos; mas como la noche se venía y
el llover no cesaba, díjome el ciego:
–Lázaro: esta agua es
muy
porfiada, y cuanto la noche más cierra, más recia.
Acojámonos
a la posada con tiempo.
Para ir allá
habíamos
de pasar un arroyo, que con la mucha agua iba grande.
Yo le dije:
–Tío: el arroyo va muy
ancho;
mas si queréis, yo veo por dónde atravesemos más
aína
sin nos mojar, porque se estrecha allí mucho, y saltando
pasaremos
a pie enjuto.
Parecióle buen consejo,
y
dijo:
–Discreto eres; por esto te
quiero
bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se ensangosta, que
agora
es invierno y sabe mal el agua, y más llevar los pies
mojados.
Yo, que vi el aparejo de mi
deseo,
saquéle debajo de los portales y llevélo derecho a un
pilar
o poste de piedra que en la plaza estaba, sobre el cual y sobre otros
cabalgaban
saledizos de aquellas casas, dígole:
–Tío: éste es
el
paso más angosto que en el arroyo hay.
Como llovía recio, y el
triste
se mojaba, y con la prisa que llevábamos de salir del agua, que
encima se nos caía, y, lo más principal, porque Dios le
cegó
aquella hora el entendimiento (fue por darme en él venganza),
creyóse
de mí y dijo:
–Ponme bien derecho y salta
tú
el arroyo.
Yo le puse bien derecho
enfrente
del pilar, y doy un salto y póngome detrás del poste,
como
quien espera tope del toro, y díjele:
–¡Sus! Saltá
todo
lo que podáis, porque deis deste cabo del agua.
Aun apenas lo había
acabado
de decir cuando se abalanza el pobre ciego como cabrón, y de
toda
su fuerza arremete, tomando un paso atrás de la corrida para
hacer
mayor salto, y da con la cabeza en el poste, que sonó tan recio
como si diera con una gran calabaza, y cayó luego para
atrás
medio muerto y hendida la cabeza.
–¿Cómo, y
olistes
la longaniza y no el poste? ¡Ole! ¡Ole! –le dije
yo.
Y dejéle en poder de
mucha
gente que lo había ido a socorrer, y tomé la puerta de la
villa en los pies de un trote, y antes que la noche viniese di conmigo
en Torrijos. No supe más lo que Dios dél hizo, ni
curé
de lo saber."
(Anónimo. 'La
vida de Lazarillo de Tormes y
de sus fortunas y adversidades')
Indice
de
textos
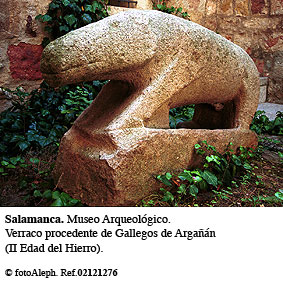
- Museo de Salamanca
Fotos 41 y 42:
. Un verraco de
insólitas formas
que evocan a un porcino de prominente hocico, procedente de Gallegos de
Argañán, villa salmantina próxima a la frontera
con
Portugal, fechado entre los siglos III y II a C (II Edad del
Hierro).
Fotos 43 y 44:
. Dos verracos a
nivel de simples torsos
informes sin cabeza ni patas, de perfil redondeado y grueso, y de
pequeño
tamaño.
Ciudad Rodrigo (Salamanca)
- Verraco vandalizado
(Foto 51)
La web
Arteselección nos envía como noticia un acto
vandálico realizado en julio de 2010 sobre un verraco de Ciudad
Rodrigo, que fue pintarrajeado mediante sprays con pinturas de colores.
El atentado se produjo de madrugada contra el verraco
instalado junto a la muralla y el castillo de Enrique II de Trastamara.
Datado en el siglo IV a C, se trata de una de las mejores piezas del
patrimonio de Ciudad Rodrigo. La escultura fue descubierta hace 500
años en las inmediaciones de la localidad. La
administración local lo promociona como parte de la Ruta de los
Castros y los Verracos prerromanos de Castilla y León.
Más información en Noticias
Arteselección
Madrid
Verraco expuesto en
el Museo Arqueológico Nacional,
sección de la Edad de Hierro (sala VIII). Procede de la
necrópolis
de Trasguija, junto al castro de Las
Cogotas,
en Ávila. De tamaño mediano-pequeño, tiene
plataforma
base con su correspondiente hueco entre las patas, papada, poca cabeza
y torso muy redondeado.
En el término de San Fernando de Henares,
perteneciente al área metropolitana de Madrid, hay depositados
en una finca del Ministerio de Agricultura
dos verracos procedentes
de Sotalvo (Ávila).
Estas esculturas se trajeron a Madrid hace más de sesenta
años, y al principio se instalaron a la entrada del
Pabellón de Ávila en la Feria Internacional del Campo de
Madrid, siendo trasladadas en 1983 a su emplazamiento actual.
(Información y foto 52
facilitadas por José María Hernández Escorial).
Indice
de
textos
VERRACOS
Arte escultórico
de los
celtas
6. Bibliografía
- Anónimo. La vida de Lazarillo de
Tormes y de
sus fortunas y adversidades ('Los lazarillos en la literatura'.
S.A.
de Promoción y Ediciones, Madrid, 1984)
- Bozal, Valeriano. Historia del arte en España
(Colección Fundamentos, Ediciones Istmo, Madrid, 1972)
- Pascual, M. José. Toros, dioses y hombres
(National Geographic, España, diciembre 2002)
- Sánchez Moreno, Eduardo. Vetones: historia
y arqueología de un pueblo prerromano (Ediciones de la
Universidad
Autónoma de Madrid, 2000)
- Serna Martínez, Mariano. Ulaca. Una
aproximación
histórica (serie de cuatro artículos publicados en El
Diario de Ávila los días 5, 12, 18 y 25 agosto
2002)
- Serna Martínez, Mariano. Estudio de los
verracos
abulenses (Diario de Ávila, 12 octubre 2003)
- Serna Martínez, Mariano. Los verracos.
Esculturas zoomorfas vettonas
Enlaces a webs con temas
relacionados:
Federación de Asociaciones del Patrimonio de la
Humanidad
de Castilla y León
http://www.patrimoniocastillayleon.org
Indice
de
textos
|


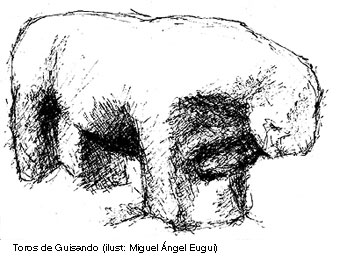
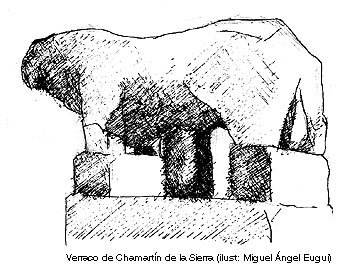
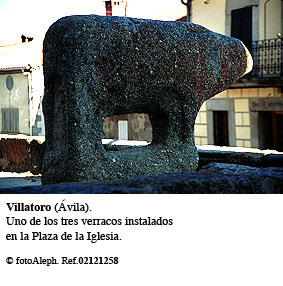 Sea como fuere, hay que admitir que la gran
mayoría
de las estatuas zoomorfas de los vettones halladas en Ávila
representan
cuadrúpedos de la familia bóvida, en concreto toros y
novillos.
Las representaciones claras de cerdos son más escasas, aunque
por
extensión hayan terminado por designar a todos los 'verracos'.
Las
actividades agropecuarias de los vettones incluían la crianza de
ganado porcino y bovino, por lo que no es de extrañar la
importancia
que tenían estas bestias en la vida de los antiguos pobladores
de
esta región, cuya riqueza en pastos hace que incluso hoy en
día
la ganadería siga siendo un sector esencial de la
economía
de la provincia, hecho que se hace evidente a simple vista con
sólo
recorrer las vegas y sierras abulenses y comprobar la nutrida
cabaña
de toros, bueyes y vacas que pastan a sus anchas por los campos.
Sea como fuere, hay que admitir que la gran
mayoría
de las estatuas zoomorfas de los vettones halladas en Ávila
representan
cuadrúpedos de la familia bóvida, en concreto toros y
novillos.
Las representaciones claras de cerdos son más escasas, aunque
por
extensión hayan terminado por designar a todos los 'verracos'.
Las
actividades agropecuarias de los vettones incluían la crianza de
ganado porcino y bovino, por lo que no es de extrañar la
importancia
que tenían estas bestias en la vida de los antiguos pobladores
de
esta región, cuya riqueza en pastos hace que incluso hoy en
día
la ganadería siga siendo un sector esencial de la
economía
de la provincia, hecho que se hace evidente a simple vista con
sólo
recorrer las vegas y sierras abulenses y comprobar la nutrida
cabaña
de toros, bueyes y vacas que pastan a sus anchas por los campos. 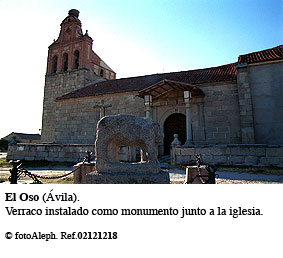 Entre los casi cuatrocientos verracos hasta
hoy conocidos,
se puede asegurar que no hay dos iguales, variando los distintos
ejemplares
en cuanto a especie, tamaño, formas y posturas. No es
fácil
valorar estas cualidades con la mera contemplación de uno o
varios
verracos aislados, estando como están la mayoría fuera de
contexto, desperdigados por museos, pueblos y aldeas, fragmentados y
desgastados
además por milenios de intemperie, hasta el punto de confundirse
en no pocos casos con simples rocas informes. En el estado actual de
cosas,
se hace indispensable un esfuerzo por parte del interesado para
recorrer
sistemáticamente las pedregosas tierras castellano-leonesas
donde
habitaron los vettones, localizar los verracos, algunos perdidos en
mitad
de labrantíos, y poder formarse así una visión de
conjunto sobre la excelencia artística y riqueza
arqueológica
que encierra esta faceta insuficientemente estudiada del arte
prerromano
hispano. La gracia de líneas y volúmenes, el movimiento,
el realismo en las proporciones y detalles, la sutileza y
precisión
al reflejar la musculatura, la sensación de fuerza y potencia
que
transmiten, hacen de cada uno de estos monolitos una joya rara e
irrepetible,
y en su conjunto un auténtico bestiario en piedra que
todavía
puede darnos mucha información sobre los celtas.
Entre los casi cuatrocientos verracos hasta
hoy conocidos,
se puede asegurar que no hay dos iguales, variando los distintos
ejemplares
en cuanto a especie, tamaño, formas y posturas. No es
fácil
valorar estas cualidades con la mera contemplación de uno o
varios
verracos aislados, estando como están la mayoría fuera de
contexto, desperdigados por museos, pueblos y aldeas, fragmentados y
desgastados
además por milenios de intemperie, hasta el punto de confundirse
en no pocos casos con simples rocas informes. En el estado actual de
cosas,
se hace indispensable un esfuerzo por parte del interesado para
recorrer
sistemáticamente las pedregosas tierras castellano-leonesas
donde
habitaron los vettones, localizar los verracos, algunos perdidos en
mitad
de labrantíos, y poder formarse así una visión de
conjunto sobre la excelencia artística y riqueza
arqueológica
que encierra esta faceta insuficientemente estudiada del arte
prerromano
hispano. La gracia de líneas y volúmenes, el movimiento,
el realismo en las proporciones y detalles, la sutileza y
precisión
al reflejar la musculatura, la sensación de fuerza y potencia
que
transmiten, hacen de cada uno de estos monolitos una joya rara e
irrepetible,
y en su conjunto un auténtico bestiario en piedra que
todavía
puede darnos mucha información sobre los celtas. 
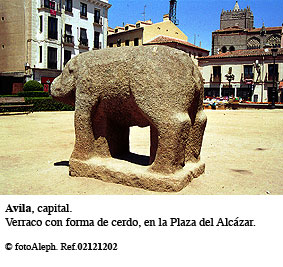 donde estuvo el Alcázar de
Ávila,
dentro del tramo oeste de la muralla, junto al Arco del
Alcázar.
donde estuvo el Alcázar de
Ávila,
dentro del tramo oeste de la muralla, junto al Arco del
Alcázar. 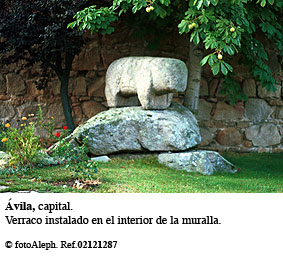
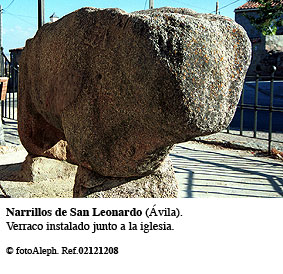
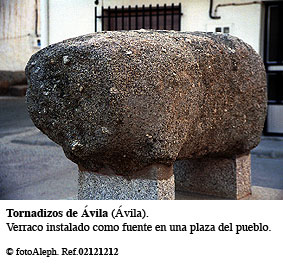
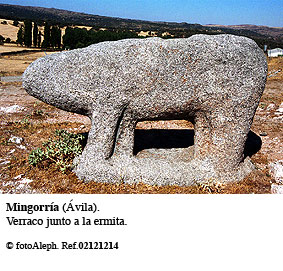
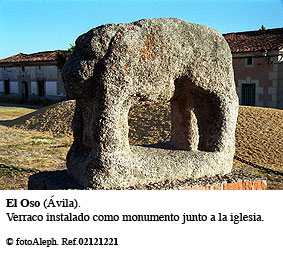
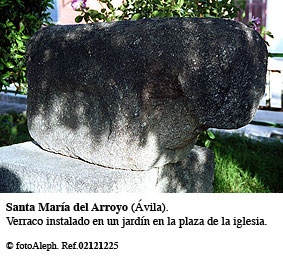
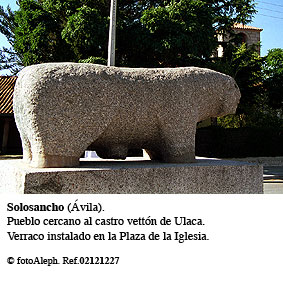
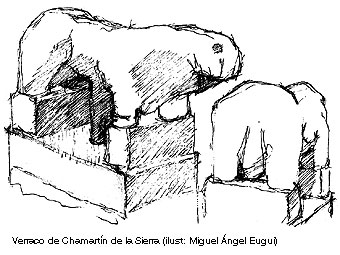
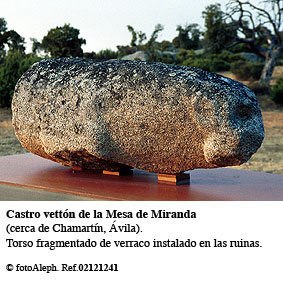 Se penetra en los sucesivos recintos por
puertas
monumentales.
Los dos primeros recintos se han interpretado como zonas residenciales,
pese a no haberse hallado casas en su interior, y están
separados
por una muralla transversal perforada por dos puertas. La puerta
suroriental
de la muralla del primer recinto conserva el foso semienterrado y
espectaculares
campos de piedras hincadas frente a la puerta principal, para
dificultar
los ataques en este punto clave.
Se penetra en los sucesivos recintos por
puertas
monumentales.
Los dos primeros recintos se han interpretado como zonas residenciales,
pese a no haberse hallado casas en su interior, y están
separados
por una muralla transversal perforada por dos puertas. La puerta
suroriental
de la muralla del primer recinto conserva el foso semienterrado y
espectaculares
campos de piedras hincadas frente a la puerta principal, para
dificultar
los ataques en este punto clave. 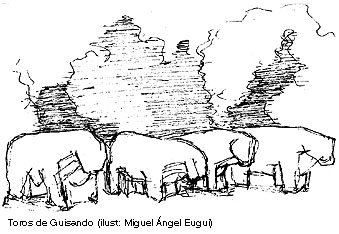 El primero de los toros (de
izquierda a derecha,
mirándolos
de frente) ostenta en el lateral derecho del cuerpo una
inscripción conmemorativa en
latín, en la que se anuncia que un ciudadano llamado Longino, de
la tribu celtíbera de los calaéticos, eleva el monumento
a la memoria de su padre:
El primero de los toros (de
izquierda a derecha,
mirándolos
de frente) ostenta en el lateral derecho del cuerpo una
inscripción conmemorativa en
latín, en la que se anuncia que un ciudadano llamado Longino, de
la tribu celtíbera de los calaéticos, eleva el monumento
a la memoria de su padre: