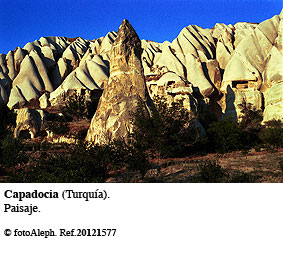Conocemos
con el nombre
de 'hititas' al antiguo pueblo indoeuropeo originario de la
península
anatólica que en el segundo milenio antes de Cristo creó
un poderoso imperio, el primero de los que iban a sucederse sobre las
tierras
de la actual Turquía. El reino hitita alcanzó su
cénit
hacia el siglo XIV a C y fue un serio rival de Mesopotamia y del
imperio
faraónico egipcio, llegando a entablar confrontaciones
bélicas
con el mismísimo Ramses II.
 Venidos quizá del
norte, de zonas
próximas
a las costas del Mar Negro, los hititas se instalaron en las regiones
centrales
del altiplano anatolio, al principio confinados en una provincia
rodeada
por una curva del río Halys, absorbiendo la cultura y modos de
vida
de sus antecesores en estos territorios: el pueblo autóctono
conocido
como los 'hatti'. A tal grado llegó la asimilación, que
los
hititas (y los mesopotamios) llamaban a la Anatolia la 'Tierra de los
hatti',
y el nombre de su capital, Hattusa (originariamente un asentamiento
hatti),
recalca dicha identificación. El término 'hititas', usado
de habitual para referirse a ellos, proviene del Antiguo
Testamento. Venidos quizá del
norte, de zonas
próximas
a las costas del Mar Negro, los hititas se instalaron en las regiones
centrales
del altiplano anatolio, al principio confinados en una provincia
rodeada
por una curva del río Halys, absorbiendo la cultura y modos de
vida
de sus antecesores en estos territorios: el pueblo autóctono
conocido
como los 'hatti'. A tal grado llegó la asimilación, que
los
hititas (y los mesopotamios) llamaban a la Anatolia la 'Tierra de los
hatti',
y el nombre de su capital, Hattusa (originariamente un asentamiento
hatti),
recalca dicha identificación. El término 'hititas', usado
de habitual para referirse a ellos, proviene del Antiguo
Testamento.
Los hititas hablaban una lengua indoeuropea, escrita en
signos cuneiformes, como lo pueden atestiguar las incontables tablillas
de arcilla halladas en Hattusa, fechables entre 1400 y 1200 a C, entre
las que se hallan copias de escritos del Viejo Reino Hitita que
serían
los más antiguos textos indoeuropeos conocidos. Posteriormente
desarrollaron
también un sistema jeroglífico de escritura.
Las tablillas de Hattusa han proporcionado gran cantidad
de información sobre las costumbres y ritos religiosos de los
hititas.
Sabemos por ellas que practicaban una religión
politeísta,
tolerante con otros cultos, que contaba con deidades tanto anatolias,
como
sirias y hurritas. Cuando el rey moría, se convertía en
divinidad,
en una especie de delegado terrestre del dios del cielo y de las
tempestades.
La de los hititas era una sociedad de tipo feudal, de
economía básicamente agraria, compuesta por hombres
libres,
artesanos y esclavos. Siendo la Anatolia un país rico en
metales,
el hierro, el cobre y el bronce fueron materias primas con las que
fabricaron
armas y artefactos, que contribuyeron a incrementar su poderío
militar.
Usaron también los metales como base para sus transacciones
mercantiles.
Indice de textos
Los
hititas. Breve historia
La
supremacía de los hititas sobre la Anatolia
abarcó casi todo el segundo milenio antes de nuestra era, y se
puede
dividir en tres fases (las fechas son aproximadas):
- Periodo hitita temprano (2000 - 1750 a C).
- Antiguo Reino Hitita (1750 - 1450 a C).
- Imperio Hitita (1450 - 1200 a C).
La cultura hitita no surgió de la nada, sino que
tuvo sus antecedentes en la cultura de los ya mencionados hatti,
nativos
de la Anatolia central, que empezaron a despuntar en los albores de la
Edad de Bronce, a mediados del III milenio a C. Los hatti transmitieron
a los hititas su sistema de ritos y ceremoniales de corte, así
como
su mitología.
El cruce fecundo entre los hatti y los indoeuropeos dio
paso a una era formativa de la civilización hitita: el
periodo
hitita temprano. El rey de los hititas Anitta conquista Hattusa y
Kanesh,
estableciendo la capital en esta última ciudad, conocida
también
como Kultepe, en la Capadocia. De esta etapa histórica se han
desenterrado
vasijas, jarras y ritones de cerámica de muy original perfil y
fino
acabado, testimonios del nivel de sofisticación ya alcanzado por
la alfarería del periodo proto-hitita, nivel que se mantuvo en
los
siglos imperiales sin mayores innovaciones.
El Antiguo Reino Hitita comienza su
expansión
sobre Anatolia y Siria septentrional con el rey Hattusilis I (ca
1650-1620
a C) y toma gran impulso bajo su nieto Mursilis I (ca 1620-1590 a C),
que
conquista Alepo y Babilonia, provocando la caída de la
dinastía
de Hammurabi. Su descendiente Telipinus promulga un código
legislativo
en forma de edicto. Aparecen por primera vez en Anatolia los sistemas
de
amurallamiento de mampostería ciclópea, con sus pasos
abovedados
subyacentes.
El Imperio Hitita hereda las conquistas del Reino
Antiguo y las lleva a su culminación. Los hititas alcanzan la
cúspide
de su poder y su máxima expansión hacia el siglo XIV a C.
La capital se traslada a Hattusa. Suppiluliumas I (ca 1375-1335 a C)
entabla
hostilidades con el vecino reino de Mitanni, estado colchón
entre
los imperios hitita y egipcio.
(Mitanni, en el norte de Mesopotamia, fue el más
poderoso de los reinos de origen hurrita, sobre todo entre 1650 y 1450
a C. Sus súbditos hablaban una lengua extraña, el
hurrita,
distinta a todas las de Oriente Próximo, que no era indoeuropea,
ni semítica, ni hatti. Los hurritas, regidos por una
aristocracia
indoaria, fueron responsables de la expansión del uso del carro
de guerra por toda la zona, y ejercieron a la larga una fuerte
influencia
sobre los hititas, sobre todo en los campos de la religión y la
literatura).
Muwattalis (1306-1282 a C) disputa el control de Siria
a Ramses II. La frontera entre las dos potencias se demarca en el
río
Orontes, donde tiene lugar en 1288 a C la célebre batalla de
Kadesh,
de victoria indecisa para ambos bandos. Hattusilis III (ca 1275-1250 a
C) firma tratados de paz con los faraones egipcios y los refuerza con
bodas
dinásticas.
Indice de textos
El arte hitita
El arte de la
época del imperio se caracteriza
por su arquitectura monumental y el uso abundante de la escultura en
piedra,
de un estilo sobrio y potente, realizada a veces en parajes rupestres.
Sus temas iconográficos provienen de la mitología
hurrita,
como puede apreciarse en los relieves del santuario rupestre de Yazilikaya.
Los hititas desarrollaron también, con fines defensivos, la
más
avanzada arquitectura militar del Cercano Oriente, todo un alarde de
ingeniería
para su tiempo, con fortalezas, bastiones y recintos amurallados de una
robustez sobrehumana, como lo prueba el que, transcurridos más
de
tres milenios, gran parte de las fortificaciones hititas sigan en
pie.
Si bien la arquitectura de los hititas se fundamenta en
aportaciones básicamente orientales, no deja de sorprender su
afinidad
con la arquitectura micénica y la de Troya (en su nivel VI,
1325-1275
a C, época de la guerra narrada en la Iliada), que, siendo
contemporáneas
del Imperio Hitita, comparten con éste ciertas
características
en común. En Micenas o Tirinto toparemos con el mismo tipo de
construcción
a base de descomunales bloques de aparejo ciclópeo, los mismos
pasadizos
y casamatas de falsa bóveda, las mismas colosales murallas con
sus
portales custodiados por pares de leones. Sin embargo, no hay evidencia
de que hubiera contactos entre los hititas y los troyanos; no se ha
hallado
en las excavaciones de Troya ni el más pequeño fragmento
de la inconfundible cerámica hitita, ni el menor rastro de
objetos
manufacturados que apunten a que hubiera intercambios comerciales
entre ambas potencias. Se deduce de ello que Troya estaba más
conectada
con el exterior por vía marítima (con Chipre, Creta,
Micenas...)
que con el interior de la península anatólica, con sus
azarosas
rutas por las montañas.
Indice de textos
El corazón del imperio va siendo progresivamente
invadido por pueblos frigios iletrados. La caída del Imperio
Hitita
coincide con una época de fuertes migraciones en todo el
Mediterráneo
oriental, como las de los tracios, los dorios y los llamados, y
aún
no bien identificados, 'Pueblos del Mar'. Los anales de Ramses III
mencionan
la destrucción de Carchemish y otras ciudades por estas fuerzas
invasoras, que arrasan sin compasión las civilizaciones
anatólicas.
Los documentos escritos de Hattusa cesan de existir hacia 1180.
Sobreviene un periodo oscuro de unos 200 años,
en el que los dominios imperiales se fragmentan en mil pedazos, dando
lugar
a un buen número de pequeños principados independientes y
ciudades-estado, que mantienen la identidad hitita durante cinco siglos
más, sobre todo en Cilicia y el norte de Siria. Sus
realizaciones
artísticas, calificadas como de estilo 'neo-hitita',
bebieron
de las fuentes de sus antepasados, enriqueciéndolas con
aportaciones
sirias, asirias, y a veces fenicias y egipcias, y en definitiva
constituyeron
la prolongación del arte hitita y su canto de cisne. Poco a poco
estos estados fueron siendo anexionados al Imperio Asirio, hasta
desaparecer
por completo hacia 710 a C.
Indice
de textos
Alaca Höyük
En las ruinas de
Alaca Höyük, arqueólogos
turcos han sacado a la luz gran cantidad de utensilios de oro, plata y
bronce, de gran belleza, de la época de los hatti, los
antepasados
de los hititas (tercer milenio a C). Entre ellos, los extraños
estandartes
de culto en bronce cuyo curioso diseño sería una
representación
del cosmos (custodiados hoy en el Museo de las Civilizaciones
Anatólicas,
de Ankara), y que demuestran el avanzado estado de la metalurgia y el
alto
grado de refinamiento en las artes plásticas a que habían
llegado estas gentes.
Pero lo que hoy puede verse en Alaca Höyük,
un pequeño poblado a 36 km de Hattusa, son las fascinantes
ruinas
de la que fue una potente ciudad hitita, engrandecida en la
época
de mayor auge del imperio. Se discute aún si pudo ser Kushara
(una
de las primeras capitales de los hititas) o Arinna (una ciudad
célebre
por su templo a la diosa del Sol).
Sólo un tercio del höyük (cerro)
de Alaca ha sido excavado. Durante su etapa hitita (1450-1200 a C), la
ciudad fue fortificada con una poderosa muralla de tierra y grandes
bloques
de piedra, atravesada, como la de Hattusa, por grandes
portalones.
La Puerta de las Esfinges (siglo XIV a C) era la
puerta principal de la ciudad, orientada al sur (foto01).
Estaba flanqueada por dos grandes esfinges monolíticas a modo de
guardianes o centinelas que impedían la entrada a seres y
espíritus
malignos. En la jamba que forma el lateral de la esfinge de la derecha,
un bajorrelieve representa a un dios hitita descansando sobre un
águila
de dos cabezas que aferra conejos con sus garras.
Son famosos también los ortostatos de Alaca
Höyük,
grandes losas de piedra fijadas a modo de zócalo en las partes
bajas
de los muros de los edificios importantes, y que están talladas
con relieves describiendo las más variopintas escenas. Los
ortostatos
que se pueden ver in situ, adosados a diversos puntos de la muralla,
son
facsímiles, estando los originales expuestos en el Museo de
Ankara.
La costumbre de ornar los monumentos con ortostatos continuó con
los neo-hititas y se transmitió a Asiria.
Indice
de textos
Hattusa (Bogazköy)
En el
corazón de la meseta anatolia, provincia
de Corum, junto a Bogazköy, un pequeño pueblo de campesinos
que sobrevive en una región perdida entre cerros y
páramos
salpicados de roquedos, yacen las dispersas ruinas de la que
antaño
fue capital del Imperio Hitita: Hattusa.
Primitivo núcleo de población hatti (de
donde toma su nombre), Hattusa es uno de los más antiguos
asentamientos
humanos del mundo, tras los de Mesopotamia. El sitio ha sido
sistemáticamente
excavado durante años por arqueólogos alemanes.
La ciudad ocupaba una accidentada llanura en pendiente,
estratégicamente bien situada a efectos de defensa, con una
extensión
en su momento de esplendor de 2,1 km de norte a sur y 1,3 km de este a
oeste. Hacia el siglo XIII a C la ciudad fue fortificada en todo su
contorno
con una doble muralla de aparejo ciclópeo de unos 7 km de
perímetro,
perforada por ocho puertas monumentales.
Dentro del recinto, la ciudad se distribuía a dos
niveles. En la ciudad baja todavía pueden verse los
impresionantes
cimientos del gran templo del dios de la tempestad Hatti y de la diosa
solar Arinna (de 150 x 135 m de planta), que estaba rodeado de un
complejo
de tiendas, almacenes, talleres y escuelas. Algunas enormes tinajas de
cerámica usadas para almacén de grano se mantienen in
situ,
y también se ha hallado aquí toda una biblioteca de
tablillas
de arcilla con escritura cuneiforme, que ha proporcionado el mayor
caudal
de información sobre los ritos y costumbres de este remoto
pueblo
sepultado bajo el polvo del tiempo. Otros cuatro recintos han sido
clasificados
también como templos, aunque no unánimemente, ya que de
estos
presuntos santuarios religiosos sólo queda un conjunto
apenas
reconocible de instalaciones rituales, tan rudamente edificadas que
muchos
especialistas consideran que no son sino meras viviendas privadas. Sea
como fuere, estas estructuras se caracterizan por la total
asimetría
de su planta y la ausencia de columnas o capiteles. Tampoco se ha
encontrado
un solo ejemplar de estatuas de culto exentas. La mayoría de las
imágenes religiosas que han sobrevivido de los hititas consisten
en relieves rupestres.
En la ciudad alta, destaca coronando un gran
peñón
la ciudad-fortaleza de Büyükkale, que era la residencia real
y ya fue sede del poder durante el periodo pre-hitita. Hay
también
otros promontorios fortificados, como los de Sarikale y
Yenicekale.
Indice
de textos
Los lienzos septentrionales de la gran muralla
son los
mejor conservados, destacando la Puerta Real al este y la Puerta de los
Leones al oeste, así como la poterna de Yerkapi al norte, un
túnel
bajo la muralla de 70 m de largo con una falsa bóveda de bloques
ciclópeos. La doble muralla, con sus torres defensivas se alza
sobre
un talud de tierra recubierto de piedra, protegido, a su vez, por un
parapeto
de piedra. Sostenía una superestructura en adobe, de la que
apenas
quedan trazas.
Las grandes puertas de entrada estaban encuadradas por
pares de grandes monolitos de andesita con forma curva, que mutuamente
apoyados en su parte superior, hoy desaparecida, creaban falsos arcos
apuntados
de perfil parabólico, marcando la entrada y salida de los largos
pasajes abovedados que atravesaban el murallón.
En 1907 se despejó la Puerta del Rey, al
este de la muralla, descubriéndose en su jamba norte un
altorrelieve
con una figura humana de tamaño mayor que el natural. Se
trataría
de un dios guerrero allí dispuesto como centinela protector de
la
urbe, inmortalizado en una de las más notables y mejor
conservadas
esculturas que nos han llegado de los hititas. En 1968 el relieve fue
desgajado
del monolito y sustituido por una réplica de cemento, el
original
trasladado al Museo de Ankara.
La Puerta de los Leones, al oeste de la muralla,
está mejor conservada, y se suele fechar hacia los siglos
XIV-XIII
a C (foto02).
Traspasar sus umbrales produce una impresión imborrable en el
visitante,
por la sensación de arcaísmo que desprende su descomunal
estructura de rocas irregulares, diríase que construida por
gigantes.
Llegamos a sentir el efecto intimidatorio que suscitaban los dos fieros
leones guardianes en todo aquel que accedía a las puertas de la
ciudad.
La cabeza y parte delantera de cada león sobresale
de su bloque de piedra, sin dejar de formar una unidad con el conjunto
de su masa. Las fauces abiertas sugieren el bronco rugido de la fiera y
confieren al rostro una expresión de hostilidad. Como los perros
apotropaicos mencionados en algunos textos hititas, se supone que estos
amenazantes leones, estas imperturbables esfinges, ahuyentaban a los
espíritus
maléficos y les prohibían la entrada.
Si bien no pueden considerarse estrictamente como
esculturas
rupestres, lo cierto es que estos leones, así como las esfinges
de Alaca, son indicativos de la tendencia de los hititas a la escultura
monumental a gran escala realizada en enormes monolitos. De aquí
a esculpir peñas no había más que un paso. La
técnica
era la misma. El estilo se mantuvo.
Extramuros, al norte, existe una necrópolis
rupestre
en Osmankayasi y, a dos kilómetros de Hattusa, un apretado
conjunto
de peñascos marca el emplazamiento del gran santuario rupestre
de
Yazilikaya.
Las ruinas de Hattusa figuran desde el año 1986
en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Indice
de textos
Santuario rupestre de Yazilikaya
El santuario
hitita
de Yazilikaya (1275-1220 a C) se
compone
de un conjunto de grandes peñascos naturales de forma irregular,
cuya disposición interna forma un laberinto de estrechos
pasillos
entre altas paredes más o menos verticales (foto03).
Muchas de estas paredes están esculpidas con bajorrelieves
representando
dioses y reyes, y el conjunto está considerado como la obra
maestra
del arte hitita.
Yazilikaya (nombre moderno turco que significa 'roca
inscrita')
era un lugar sacro para los hititas. Consagrado por Hattusilis III
(1275-1250
a C), su construcción fue continuada por Tudhaliya IV (1250-1220
a C). La parte natural del santuario estaba complementada con otra
parte
construida en sillares, que eran los propileos de acceso al recinto,
erigidos
en tres periodos diferentes, y de los que no quedan sino cimientos. En
cambio la zona rupestre ha resistido mejor el paso del tiempo, y
conserva
en las verticales de sus peñascos una colección
única
de relieves al aire libre, como si fuera una galería de retratos
que nos proporcionara, pese a los estragos de la erosión, la
más
vívida pintura de las divinidades masculinas y femeninas del
panteón
hitita, así como de los altos personajes que rigieron aquella
civilización.
A cierta altura de las paredes de los desfiladeros de
Yazilikaya corren frisos en los que se inscriben teorías
ordenadas
de dioses y diosas, en bajorrelieve de cuerpo entero y de perfil, que
parecen
marchar en fila india hacia las partes más recónditas del
santuario (foto04).
Se puede contar un total de sesenta y tres divinidades, una
reducida
muestra de los 'mil dioses' del Imperio Hitita. La disposición
de
todos los personajes sigue un programa premeditado.
En las paredes del lateral oeste del desfiladero principal
se distinguen en sucesión las deidades masculinas representadas
de perfil y mirando hacia su izquierda, mientras que el lateral opuesto
exhibe las deidades femeninas encaradas hacia la derecha, como si
fueran
dos procesiones que terminaran por converger en la capilla natural del
fondo del desfiladero, donde Hatti y Arinna, dios y diosa supremos del
panteón, y que encabezan sus respectivos cortejos, se
encontrarían
cara a cara.
Indice
de textos
Hay estudiosos que discrepan de esta
interpretación.
Dado que no era habitual entre los hititas representar la figura humana
de frente (con la excepción del monumento de Eflatunpinar), los
dioses de Yazilikaya no marcharían en procesiones, sino que
estarían
dispuestos uno a continuación de otro, posando ceremonialmente
ante
el espectador. La división en grupos de deidades masculinas y
femeninas
no es rígida: tres diosas se intercalan en el lado de los
dioses,
y un dios en la fila de las diosas.
Pequeñas banquetas al pie de las paredes
permitían
depositar ofrendas ante las distintas deidades. Cada fiesta de
Año
Nuevo, el rey y la reina acudían al santuario a celebrar las
bodas
místicas que favorecían la renovación de la
fecundidad
de la tierra. El templo se usaba también para ritos funerarios,
en los que el rey se ponía en contacto con sus antepasados con
el
fin de reforzar su poder y legitimidad.
El panteón de Yazilikaya se caracteriza por el
sincretismo entre las creencias anatolias más antiguas y las de
Mesopotamia, transmitidas éstas por los hurritas. Hattusilis III
se había desposado con una princesa de Kizzuwatna (Cilicia), una
región muy orientalizada en sus tradiciones. Se ven así,
por ejemplo, divinidades atmosféricas representadas en
asociación
con animales, según una remotísima tradición. La
condición
divina de los personajes está simbolizada por los cuernos que
adornan
sus respectivas tiaras. Muchas de las figuras ostentan encima de su
mano
un ideograma en jeroglíficos hititas que consigna el nombre de
la
deidad o del rey correspondientes, a la manera de los 'cartuchos'
faraónicos.
Gracias a ello han podido ser identificadas algunas, entre las que
podemos
enumerar la siguiente relación:
- Un rey deificado portando los símbolos del dios
solar del Cielo.
- Kusuh, dios de la Luna.
- Kulita y Ninatta, servidores de Shaushga, que es a la
vez la mesopotámica Ishtar; Kulita encarna también la
guerra.
- Shaushga, nombre hurrita de Ishtar, diosa estelar de
la ley y de la guerra. Hermana de Teshub (foto08).
- Ea, diosa mesopotámica de las aguas, importante
también en la cosmogonía hurrita.
- El dios del Grano y de la Fecundidad, que porta en su
mano una espiga.
- El dios de la Lluvia y de los fenómenos
atmosféricos.
- Teshub, o Hatti, dios del Cielo y de la Tempestad, de
pie sobre dos personajes (Nanni y Hazzi) que encarnan dos
montañas
sagradas. El número de cuernos de su tiara (seis pares) indica
su
posición suprema en la jerarquía de los dioses.
- Hepatu, o Arinna, diosa solar, esposa de Hatti, de pie
sobre una pantera, cuyas patas se apoyan a su vez en montañas.
Estas
dos últimas deidades consortes están enfrentadas cara a
cara
en el gran panel del fondo de la galería (foto09).
Sus cuerpos ocultan parcialmente dos toros-dioses, Serri y Hurri, que
representan
el Día y la Noche.
- Sharruma, hijo de los dos dioses principales,
también
de pie sobre una pantera.
- Mezulla y Zintuhi, hija y nieta de la diosa Arinna,
situadas sobre un águila bicéfala (foto10).
- Hutena, Hutellura, Alatu, etc.
Indice
de textos
Entre las divinidades no identificadas, destaca
por su
buen estado de conservación un desfile de doce dioses armados
que
progresan en apretada fila (fotos 05, 06 y 07).
Todos ellos van tocados con un gorro cónico y blanden una espada
de lámina curva. El friso está cubierto de una
pátina
ocre que le confiere un acabado como pulido, al igual que ocurre con
las
figuras de Kulita y Ninatta, y la del rey Tudhaliya.
En un escogido emplazamiento dentro de estas
galerías
naturales está ubicado el bajorrelieve del rey hitita Tudhaliya
IV (1250-1220 a C), el más grande de la galería principal
(foto11). El
soberano está deificado, sus pies posados sobre sendos picos
montañosos,
armado, tocado con un casco liso y portando en su mano izquierda el kalmush,
báculo de mando rematado en curva que era un símbolo de
soberanía.
En otros recovecos del santuario, aparecen más
figuras. En la cella rupestre del fondo de otro pasillo natural entre
peñones,
destacan dos:
- Un bajorrelieve del rey Tudhaliya IV, abrazado por el
dios Sharruma, que le protege (foto12).
Llama la atención la desproporción de tamaños
entre
la figura del rey y la del dios, que le sobrepasa en una cabeza. Por su
armonioso juego de líneas horizontales, verticales y curvas,
este
relieve está considerado como uno de los más bellos
ejemplares
del arte escultórico hitita.
- Un bajorrelieve del llamado 'dios Espada'. Consiste
en una especie de gran puñal, cuyo complicado mango está
compuesto por cuatro leones y una cabeza humana coronada con una tiara
divina. Hasta el presente no ha habido explicaciones satisfactorias
sobre
el significado de esta extraña figura. Se ha apuntado que
podría
simbolizar un trofeo en recuerdo de alguna campaña victoriosa
del
rey en Siria.
Indice de textos
Otras obras rupestres del arte
hitita
Las realizaciones
rupestres de los hititas subsisten
dispersas
por alejados puntos de la península anatólica y dan fe de
la amplitud que alcanzaron los dominios imperiales.
En la región de los montes Taurus orientales, cerca
de desfiladeros y manantiales, en las llanuras de Antakya y Adana, en
lugares
como Cezbeli, Tasci, Imamkulu, Eflatunpinar ('Fuente de
Platón'),
Fasillar, Gavurkale y Alalah se pueden ver relieves en rocas, monolitos
y ortostatos, que repiten el estilo iconográfico de Yazilikaya y
Alaca Höyük. Podemos destacar:
- Bajorrelieve rupestre en Fraktin, con escenas
de adoración al dios y diosa supremos, en dos registros. Las
inscripciones
jeroglíficas mencionan a Hattusilis III (ca 1275-1250 a C) y a
la
reina Puduhepa.
- Bajorrelieve rupestre en Sirkeli, junto al
río
Ceyhan Nehri, cerca de Adana, representando al rey Muwattalis
(1306-1282
a C).
- Relieve rupestre de un rey hitita en el paso Karabel,
cerca de Esmirna (s. XIII a C).
- Altorrelieve rupestre de una deidad femenina en Akpinar,
al pie del monte Sipylos, cerca de Manisa, identificada por algunos
como
la diosa frigia Cibeles.
- El más destacable de los relieves neo-hititas
es el de la Roca de Ivriz, a 18 km de Eregli, Konya (s VIII a
C).
Muestra al rey Warpalawas rindiendo culto al dios de la fertilidad,
Tarhu,
que porta racimos de uva en una mano y espigas de trigo en la otra. El
bajorrelieve rupestre alcanza los 4,20 m de altura.
Indice
de textos
|



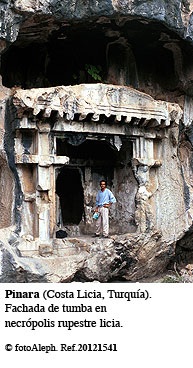
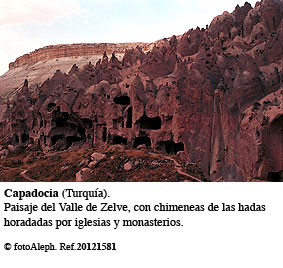 La fama la acapara Capadocia, con sus
fantasmagóricos
paisajes volcánicos taladrados de habitáculos
trogloditas,
pero Turquía esconde otros enclaves rupestres de sumo
interés,
pertenecientes a culturas anteriores a la monacal de los cristianos
bizantinos.
Ya los romanos, y antes los griegos y licios habían cavado sus
necrópolis
extramuros, en los farallones rocosos de los montes cercanos a sus
urbes.
Y antes aún, los frigios habían erigido santuarios
monolíticos
a su diosa Cibeles, esculpiendo grandes peñascos –la estatua de
la diosa formando una unidad con la misma piedra donde se tallaba el
templete
que la albergaba; continente y contenido amalgamados en una sola
pieza.
La fama la acapara Capadocia, con sus
fantasmagóricos
paisajes volcánicos taladrados de habitáculos
trogloditas,
pero Turquía esconde otros enclaves rupestres de sumo
interés,
pertenecientes a culturas anteriores a la monacal de los cristianos
bizantinos.
Ya los romanos, y antes los griegos y licios habían cavado sus
necrópolis
extramuros, en los farallones rocosos de los montes cercanos a sus
urbes.
Y antes aún, los frigios habían erigido santuarios
monolíticos
a su diosa Cibeles, esculpiendo grandes peñascos –la estatua de
la diosa formando una unidad con la misma piedra donde se tallaba el
templete
que la albergaba; continente y contenido amalgamados en una sola
pieza. 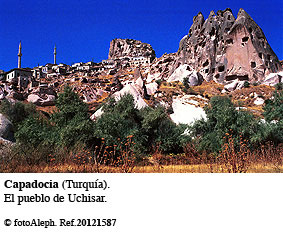


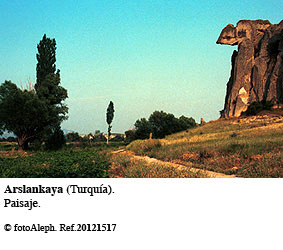 época
frigia para crear monumentos votivos rupestres. Descuella el
peñón
llamado Arslankaya, en turco 'Roca del León' (
época
frigia para crear monumentos votivos rupestres. Descuella el
peñón
llamado Arslankaya, en turco 'Roca del León' ( Su origen puede remontarse hasta el siglo
VIII ó
VII a C, y parece que fue abandonada en el VI, como consecuencia de la
invasión de los persas aqueménidas. Gozó luego de
un segundo periodo de prosperidad, del siglo V al III a C. La urbe se
dividía
en una ciudad baja y una ciudad alta, estando ésta última
rodeada de murallas que prolongaban las ya de por sí
inexpugnables
escarpaduras de los barrancos que circundan el promontorio. Poderosos
torreones
reforzaban en algunos puntos las defensas. De este amurallamiento no
quedan
hoy sino exiguos vestigios.
Su origen puede remontarse hasta el siglo
VIII ó
VII a C, y parece que fue abandonada en el VI, como consecuencia de la
invasión de los persas aqueménidas. Gozó luego de
un segundo periodo de prosperidad, del siglo V al III a C. La urbe se
dividía
en una ciudad baja y una ciudad alta, estando ésta última
rodeada de murallas que prolongaban las ya de por sí
inexpugnables
escarpaduras de los barrancos que circundan el promontorio. Poderosos
torreones
reforzaban en algunos puntos las defensas. De este amurallamiento no
quedan
hoy sino exiguos vestigios.  rectangular, enmarcada por dinteles y jambas ficticios,
da paso a una cámara sin apenas profundidad. Se cree que
en determinadas ceremonias se exhibía una imagen portátil
de Cibeles en este nicho, como objeto de culto. La Tumba de Midas
sería
en realidad un monumento votivo, datado en el siglo VI a C.
rectangular, enmarcada por dinteles y jambas ficticios,
da paso a una cámara sin apenas profundidad. Se cree que
en determinadas ceremonias se exhibía una imagen portátil
de Cibeles en este nicho, como objeto de culto. La Tumba de Midas
sería
en realidad un monumento votivo, datado en el siglo VI a C. 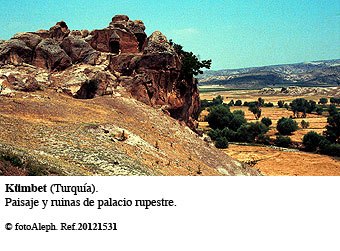

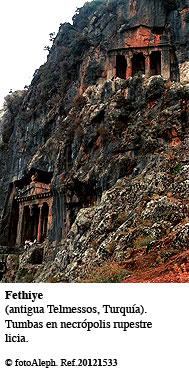 que agujerean los acantilados licios. La
mayoría
reproducen en la roca viva clones de los distintos tipos de fachadas de
casas o templos que eran usuales en la arquitectura 'construida'.
que agujerean los acantilados licios. La
mayoría
reproducen en la roca viva clones de los distintos tipos de fachadas de
casas o templos que eran usuales en la arquitectura 'construida'.
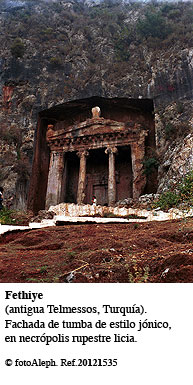
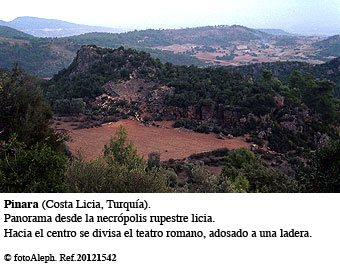
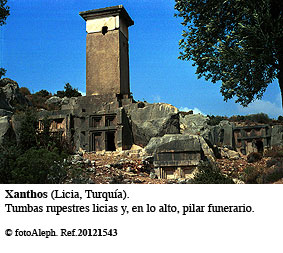 La capital fue creciendo en torno a un
promontorio que
domina el río Xanthos, sobre el que se había ubicado la
primitiva
acrópolis licia. Un colosal muro helenístico de aparejo
ciclópeo
poligonal reforzaba las defensas. Con la romanización
aparecieron
los usuales monumentos del urbanismo clásico: ágora,
calzadas,
templos, arco triunfal, ninfeo y un teatro, muy bien conservado.
Más
tarde las basílicas cristianas bizantinas. Todas estas ruinas se
mezclan entre sí y mezclan sus estilos y épocas en un totum
revolutum, en un irresoluble rompecabezas de cascotes sobre el que
se yerguen, enhiestos, extraños monumentos funerarios en forma
de
altos pilares prismáticos monolíticos en pie sobre
plintos
escalonados macizos (
La capital fue creciendo en torno a un
promontorio que
domina el río Xanthos, sobre el que se había ubicado la
primitiva
acrópolis licia. Un colosal muro helenístico de aparejo
ciclópeo
poligonal reforzaba las defensas. Con la romanización
aparecieron
los usuales monumentos del urbanismo clásico: ágora,
calzadas,
templos, arco triunfal, ninfeo y un teatro, muy bien conservado.
Más
tarde las basílicas cristianas bizantinas. Todas estas ruinas se
mezclan entre sí y mezclan sus estilos y épocas en un totum
revolutum, en un irresoluble rompecabezas de cascotes sobre el que
se yerguen, enhiestos, extraños monumentos funerarios en forma
de
altos pilares prismáticos monolíticos en pie sobre
plintos
escalonados macizos (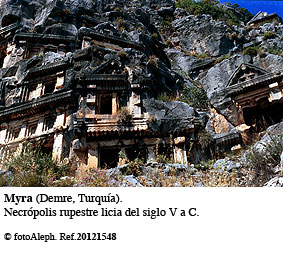 En la época bizantina,
conoció gran fama
gracias a San Nicolás, nacido en la vecina Patara, que tras
viajar
por Palestina, regresó a Licia para ocupar la sede del obispado
de Myra a principios del IV d C, convirtiéndose a su muerte la
ciudad
en meta de peregrinación para gentes de toda Europa, y en el
centro
económico-político de Licia. Hoy se puede visitar en
Demre
la iglesia paleocristiana de San Nicolás, fundada en el IV,
donde
fue enterrado el obispo, cuya legendaria vida inspiró en la
imaginación
popular el personaje de San Nicolás, el Santa Claus de las
navidades.
(Los carteles anunciadores de la iglesia –'Baba Noel'– lo corroboran;
quede, pues, constancia de que Licia, y no el Polo Norte, fue el
país
de origen de Papá Noel).
En la época bizantina,
conoció gran fama
gracias a San Nicolás, nacido en la vecina Patara, que tras
viajar
por Palestina, regresó a Licia para ocupar la sede del obispado
de Myra a principios del IV d C, convirtiéndose a su muerte la
ciudad
en meta de peregrinación para gentes de toda Europa, y en el
centro
económico-político de Licia. Hoy se puede visitar en
Demre
la iglesia paleocristiana de San Nicolás, fundada en el IV,
donde
fue enterrado el obispo, cuya legendaria vida inspiró en la
imaginación
popular el personaje de San Nicolás, el Santa Claus de las
navidades.
(Los carteles anunciadores de la iglesia –'Baba Noel'– lo corroboran;
quede, pues, constancia de que Licia, y no el Polo Norte, fue el
país
de origen de Papá Noel). 



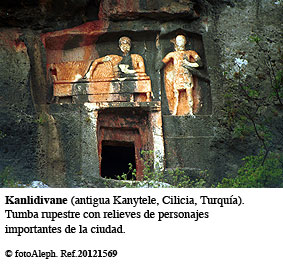 (
(
 Las iglesias rupestres remedaban
también
aquí
los edificios religiosos construidos en sillares o ladrillos. Todos las
soluciones arquitectónicas que se dan en Anatolia durante la era
bizantina aparecen traducidas a la roca, con aportaciones estructurales
provenientes de la Armenia y Siria cristianas, entre ellas un tipo de
nave
con bóveda de cañón y ábside de herradura,
muy semejante al de las capillas paleocristianas perdidas en los montes
de Bin Bir Kilise ('Las Mil y Una Iglesias'), en la vecina Licaonia.
Las
tipologías se multiplican: iglesias de una, dos y tres naves, en
cruz griega, de dos y más pisos, de planta central con
cúpula
(como las iglesias armenias de Ani o Kars). A veces la corteza rocosa
de
las colinas se desploma, dejando ver en sección sus
entrañas
huecas, que son interiores de iglesias, naves de catedrales, vaciadas
en
la toba y cortadas longitudinalmente por el derrumbe.
Las iglesias rupestres remedaban
también
aquí
los edificios religiosos construidos en sillares o ladrillos. Todos las
soluciones arquitectónicas que se dan en Anatolia durante la era
bizantina aparecen traducidas a la roca, con aportaciones estructurales
provenientes de la Armenia y Siria cristianas, entre ellas un tipo de
nave
con bóveda de cañón y ábside de herradura,
muy semejante al de las capillas paleocristianas perdidas en los montes
de Bin Bir Kilise ('Las Mil y Una Iglesias'), en la vecina Licaonia.
Las
tipologías se multiplican: iglesias de una, dos y tres naves, en
cruz griega, de dos y más pisos, de planta central con
cúpula
(como las iglesias armenias de Ani o Kars). A veces la corteza rocosa
de
las colinas se desploma, dejando ver en sección sus
entrañas
huecas, que son interiores de iglesias, naves de catedrales, vaciadas
en
la toba y cortadas longitudinalmente por el derrumbe.